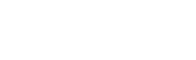La mirada
1988 - JOSÉ ÁNGEL VALENTE
La mayoría de los libros que hoy nutren el género tan masiva como efímeramente circulante de la novela suele no resistir a la lectura o suele operar con respecto a ésta como un factor secante. Acaso corresponda a ese fenómeno un debilitamiento de su lectura crítica. O simplemente, diríamos, de su lectura. Sí deja de responder, imprevisiblemente, a determinados preconceptos con que el crítico lo aborda a efectos prácticos, el texto narrativo —por limitarnos ahora solamente a éste— parece escapar a la simple operación lectora. No es infrecuente que el crítico dé, en efecto, la impresión de no haber leído.
Creo, en esa perspectiva, que La mirada, narración última de José María Guelbenzu, ha tenido una recepción precaria. Libro breve, de lúcida y rigurosa composición, La mirada atrae, sobre todo, en una aproximación primera, por la extremada tensión de su escritura. El novelista ha operado por concentración (cosa tan visible que difícilmente podría pasar desapercibida), pero no por pérdida de complejidad, sino todo lo contrario (cosa que ya no parece haberse percibido con igual nitidez).
Ese doble movimiento de máxima concentración y complejidad máxima acerca intensamente esta narración a la estética del poema. De ahí, acaso, la extremada tensión que en el lenguaje del relato nos sorprende y retiene. Ese lenguaje contraído o retraído adquiere, en efecto, un enorme espesor. Su tensa superficie nos invita a entrar en profundidad, como sucede en el uso poético del lenguaje, cuando éste realmente se da.
Si la particular densidad y economía del lenguaje remite a la órbita del poema, el desarrollo del relato remite a la composición musical. Las cuatro unidades narrativas que lo componen se articulan, a mi entender, como movimientos o variaciones sobre un tema central o dominante con subtemas que se insinúan o se apuntan, que se sumergen o desaparecen en la textura narrativa y que reaparecen para encontrar su pleno desarrollo después. Además, esas cuatro unidades se suceden según ritmos alternantes de agitación y de quietud hasta desembocar definitivamente en ésta al término de la narración.
Hay un tercer elemento articulador del texto y, por consiguiente, de la lectura, que es el color o más bien el no color. En esa perspectiva, se nos remite casi explícitamente a la desnuda estética de los no colores: el negro, el blanco y el gris. El gris es el centro entre el negro de las tinieblas iniciales y el blanco de la disolución final.
Tal sería, en la simple perspectiva de la lectura, la riqueza de elementos que en la extrema concentración de este relato se combinan y lo constituyen en su materialidad. Pero, además, el relato relata o cuenta. ¿Qué?
Se parte de algo que ha, realmente, sucedido. Hay una muerte real, cualquiera que sea la entidad que a lo llamado real queramos otorgar. Esa muerte no llega a ser en el texto propiamente legible como un asesinato o acción criminal. En rigor, esas nociones quedan, por así decirlo, fuera de texto. Conllevan, en efecto, formas de conceptualización jurídica o moral que apenas pertenecen al relato.
Hay, con certeza, una mujer muerta por estrangulación. Y hay el causante, en principio mecánico, de esa muerte. No hay, en cambio, atribución de responsabilidad ética o penal del acto o, si acaso, esta última se configura sólo como amenaza potencial que, en definitiva, no llega a realizarse, pues no hay para ello en el relato ni tiempo ni lugar.
Esa muerte es absurda o, más aún, refleja o representa la absurda y brutal banalidad de la muerte, de toda muerte. ¿Y quién puede asumir o a quién puede, en rigor, serle atribuida la responsabilidad de lo absurdo?
Ninguna cadena casual, salvo la pura secuencia de ciertos actos mecánicos, lleva a esa muerte o la explica. ¿Pero qué explicación cabe, en definitiva, a ninguna muerte? ¿Quién ha matado? ¿Por qué y para qué? Tales son las preguntas sin respuesta posible que abren en el hombre —no otra designación recibe el innominado héroe del relato— la conciencia lacerante de lo absurdo y lo precipitan en el interior de sí, en el interior de su propio vacío. «Te has encontrado a ti mismo (...) Es tu final».
Vacío, túnel o noche. El relato es la historia de esa noche: noche purgativa, noche de la progresiva y agónica autoaniquilación. Y en esa noche se le presenta o se le representa al héroe su vida: vaga sucesión de actos fragmentarios, de sueños paralelos, de escenas imaginadas a uno y otro lado de la mirada, el lado del que ve y del que es visto. Nada reducible a una ordenada composición, a un trazado, a una lógica. Nada fácilmente explicable. ¿Pero qué explicación cabe, en definitiva, dar a ninguna vida? El absurdo de la muerte bascula del lado de la vida: —«Estoy muerto yo», dice el que ha matado.
Apenas queda, para poder aferrarse, el incierto territorio de la mirada «La distancia que la mirada interponía entre él y las cosas.» Pero la historia que aquí se cuenta es, precisamente, la historia terrible de la abolición de esa distancia, de la extinción de la mirada, de la cesación de la conciencia. En ese lento proceso en el que la mirada queda absorbida, como por hipnosis, en el no color —del negro al gris, del gris al blanco, del blanco al blanco, blanco sobre blanco— el personaje mismo se evapora o se disuelve: «Quizá él se había desvanecido bajo la luz, criatura de la noche y de las sombras.»
Tensa meditación sobre el vacío o sobre la nada. Todo se desvanece al cabo —espacio, volúmenes, figuras, tiempo, fragmentos inconexos de la vida— como absorbido «en un espejo ciego».
Al término de la narración, el hombre espera. Se aproximan los pasos de la mujer; el timbre de chicharra se oye en la puerta. El hombre espera en un momento anterior, en el que ya ha acontecido, sin embargo, lo que sobrevino después de él. La mujer llama a la puerta. El hombre que la espera no abre, porque ya es inútil, porque la mujer ya está muerta. Ya ha sido estrangulada en un tiempo futuro que es, en verdad, anterior a esta llegada. Vértigo o inmovilidad de la fusión de los tiempos, del tiempo suspendido. El hombre se ha sentado, al fin, como quien contemplara «el paso de la eternidad», es decir, de aquello de lo que ya no puede predicarse el pasar.
La narración llega así a su término y queda en él abierta indefinidamente a la lectura. No ha sido éste un ejercicio penoso, según algún crítico ha dicho, sino un ejercicio tenso, rico, arriesgado, complejo, como el relato mismo que La mirada en sí contiene.