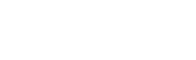El río de la luna
1981 - EUGENIO TRÍAS
Una buena novela trasciende por entero el marco local en donde se desarrolla y las técnicas novelísticas utilizadas por su autor. Una buena novela, para conseguir esa trascendencia, trabaja a fondo sobre ese marco local y sobre esas técnicas. Pero una buena novela nunca es ni costumbrista ni vanguardista. Una buena novela nos deja siempre, de forma perdurable, como legado, un ser vivo, sea éste uno o varios personajes, sea un grupo social, sea la articulación de ambas cosas. Una buena novela es, sobre todo, el fruto de una lucha paciente y despiadada con el lenguaje de la tribu. Pero en la buena novela el lenguaje, precisamente por tratado y elaborado, queda como basso ostinato sobre el cual se levanta la trama, la historia, eso que subsistirá en nosotros al cerrar la última página; algo que se articulará misteriosamente con nuestra propia historia. Una buena novela posee, sobre todo, una Idea poética —eso que Kant llamaba Idea estética— que aparece y desaparece del relato a modo de leit-motiv, que insiste en mostrarse y en ocultarse, liberando, en este juego de presencias y ausencias, la textura misma del relato. Esa Idea poética puede dar título a la novela: ser el nudo en donde todo se articula y de donde el relato se desprende y dispara.
Una buena novela no puede leerse con atención flotante y despistada; no puede abrirse por cualquier página; debe leerse de un tirón, de arriba a abajo, desde la portada hasta el contraforro, para poderse luego disfrutar o degustar en selección los pasajes que más hayan podido conmovernos e interesarnos. Una buena novela exige, sobre todo, por lo que al lector respecta, una decisión existencial, un compromiso. Yo diría que una buena novela es una mujer acaso poco ostentosa y aparentemente poco seductora que exige, para que la amemos profunda y entrañablemente, tiempo, conocimiento y dedicación. Porque una buena novela exige todo ello del lector, tiene el derecho y el deber de exigir de éste tiempo, conocimiento y dedicación.
Quizá con todo lo dicho puedo dar algunas claves de por qué, en general, escasean tanto las buenas novelas. Quizá lo que acabo de decir vale también para los buenos poemas, para las buenas películas, para los buenos libros de filosofía, para todo lo que sea "bueno" en el campo cultural. Quizá la reflexión tiene validez para todo lo que sea "bueno" en general.
Hoy se habla poco de buenas y malas novelas. Llenos de pudor e imbuidos de eufemismos enmascarados de pseudosociología, hablamos de novelas de minorías y novelas de gran público, hablamos de novelas selectas y novelas para mayorías silenciosas. Se habla así muchas veces para legitimar lo que me atrevería a llamar "donjuanismo cultural", una especie de atmósfera esterilizante que, en los últimos años, invade de forma asfixiante nuestro mundo cultural hispánico.
Llamo donjuanismo cultural a una actitud tácita en cuya creación contribuyen, como el hambre y las ganas de comer, autor, lector y crítico. El autor escribe una novela por razones o móviles extrínsecos al acto inmanente de la creación: dinero, notoriedad inmediata, da lo mismo. Para ello genera un producto que no le quita el sueño ni le ocasiona ningún desvelo: aplica una fórmula ya conquistada, por él o por otro, generalmente por otro, y la utiliza desconsideradamente a un material lingüístico colonizado y a un fondo mítico perfectamente recognoscible. El lector, por su parte, no se compromete con ese engendro: lo compra, a sabiendas del uso que va a hacer de él. Lo gozará durante una tarde de domingo en la que nada mejor haya que hacer con la propia vida, lo mantendrá como posible tapadera de uno de los muchos agujeros de tiempo vacío que en toda vida se presentan. Disfrutará con la novela en cuestión al modo como Don Juan disfrutaba con una de las múltiples mujeres con que se encontraba. La única diferencia estriba en que en Don Juan un compromiso ético y trágico le conducía a repetir una y otra vez sus lances, frenéticamente, mientras que nuestro consumidor rehuirá, por supuesto, cualquier suerte de compromiso. Para lo cual no le faltará razón: lo que se le da tampoco ha sido creado a partir de ninguna fidelidad ni compromiso.
En cuanto al crítico, rubricará la misma ceremonia: evitará hundir un producto que carece de necesidad de ser, en razón de los poderosos soportes editoriales o comerciales en que se apoya, pero se tramará la pequeña venganza de no decir nada comprometido, cuando no de reproducir la contraportada: lo que el autor quiere que digan de él.
Esto es y será así: siempre habrá donjuanismo cultural. Y mejor que haya donjuanismo cultural a cosas peores tales como censura o cultura bajo módulos espartanos. Pero puede suceder —y temo que esto sucede hoy, ahora, en España— que el donjuanismo ambiental nos ciegue y nos impida (por atolondramiento, por ignorancia) ver lo que tenemos ante nosotros, lo más próximo a nosotros.
No hace mucho pedía García-Sabell novelas que expresaran la verdad de estos últimos años hispánicos. Afirmaba que la complejidad histórica de estos años merecía un tratamiento novelístico a la altura de la situación. Y que tal producción novelística no existía.
¿No existe, realmente, producción de "buenas novelas" en el ámbito español? ¿Será verdad eso que por ahí se dice, que la coyuntura es desconsoladoramente yerma desde el punto de vista de la creación literaria exigente y sólo queda cubierta por subproductos enmascarados por la boga reciente de los llamados "géneros menores"?
Acabo de leer una "buena novela" recién publicada. Acabo de leer una novela hispánica que responde con creces a las caracterizaciones que he dado al principio de este artículo respecto a lo que creo es una buena novela.
Se llama El río de la luna (Alianza Tres) y su autor es José María Guelbenzu. El personaje de esta novela se llama, significativamente, Fidel. Cuenta la historia de una fidelidad amorosa. Esta novela me ha sugerido esas pautas mediante las cuales, creo, puede diferenciarse una buena de una mala novela.
El río de la luna no nos abandona cuando hemos acabado de leerla. Tampoco la abandonamos nosotros. Insiste punzantemente en nuestra memoria, se queda en nosotros, nos conmueve y porfía por no borrarse de nuestra atención. El río de la luna no carece de bases locales perfectamente identificadas, incluso en discutible abundancia (no es lo mejor de esta novela tan magnífica el capítulo titulado Las mujeres de mi vida, si bien acaso tiene o tenga cierta necesidad estructural respecto al conjunto). El río de la luna no borra los signos biográficos e idiolectales de su autor. Es, además, un arduo trabajo sobre la técnica novelística, en tanto busca —y halla— la interconexión indirecta entre cinco partes que gozan, sin embargo, de relativa autonomía. También puede considerarse impecable el lenguaje espléndido y, sobre todo, variado, según las necesidades del relato, de que se provee dicha novela. Pero El río de la luna es, sobre todo, una gran novela porque trasciende todos estos planos en la creación de seres vivos, como son Fidel y Teresa, que quedarán ya en nuestras vidas de lectores apasionados después de haber gozado, durante varios días, la historia de sus amores. Y aún diré más: lo que hace de El río de la luna una novela soberbia es, en última instancia, el que toda ella se articula y se dispara, se concentra y se dispersa, en torno a una idea poética, la que da título a la novela, que aparece y reaparece sin cesar, comunicándonos toda la belleza y el esplendor, pero también el espanto, ligado a la entrevisión de esa diosa, única diosa, que aparece y desaparece a través de un ventanal cada noche, regando nuestra visión y nuestra inspiración con un río magnético que hacia ella nos arrastra, aun a sabiendas que en el goce y felicidad que nos comunica se halla también nuestra perdición.