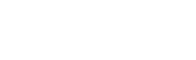El pasajero de ultramar
1976 - JUAN GARCÍA HORTELANO
Orquestada en cuatro tiempos, nítida y deliberadamente diferentes, esta tercera novela de Guelbenzu participa del combate, que describe, entre conceptos e imágenes. Sobre la figura central masculina se ensaña uno de los más infrecuentes análisis de la educación sentimental que haya producido la novela española. Conmocionada por las digresiones de la sensibilidad la travesía de este pasajero del yo, navegando en la mar abierta de la subjetividad, se expone a los vendavales de la exterioridad, a los embates de unas imágenes, ilusorias casi siempre. En el combate, la reflexión lleva la mejor parte.
Nunca agradecerá bastante el lector que no se haya propuesto Guelbenzu una novela totalizadora. Ese propósito de contarlo todo en un solo libro constituye una plaga de la novelística contemporánea. Probablemente por causas literarias, El pasajero de ultramar, novela desbordante de ideas, se sitúa en el polo opuesto de la pretenciosidad y su inevitable secuela, el aburrimiento. Penetrar en su orbe conceptual, deslumbrante, sería quizá mi primera obligación ahora, ineludible agradecimiento a un corpus de ideas, sin ideología manifiesta, que tan incitante resulta. Pero por estrictos motivos de deformación profesional, me inclino más a considerar los mecanismos narrativos de esta novela, que, como de ciertas mujeres se dice que son muy mujer, es, ante todo, muy novela.
Para quienes hayan leído El mercurio y Antifaz, no es secreto la facilidad imaginativa de su autor. El pasajero de ultramar patetiza un designio de renovación. Y sin embargo, sobrenadando la austeridad de peripecia, el vapor imaginativo escapa por mil fisuras o se expele incontenible, como en el episodio en que un cuervo ofrece el alegato más corrosivo del libro. Incluso, esas digresiones de una sensibilidad patética están dominadas por un humor sutilísimo, por una impalpable (o esotérica) habilidad, que hace posible contar cómo, en nuestra sociedad, todo va comedidamente mal.
Guelbenzu practica a lo largo del relato, con una condenada simplicidad, un procedimiento de desrealización de la realidad mediante tan invisibles hilos como, por ejemplo, en las novelas de Beckett. El endemoniado truco, uno de los fructíferos hallazgos de la novela moderna, consiste en el relato de acontecimientos con una óptica naturalista y que, por el contrario, provoca la certidumbre de que lo que sucede, si es que sucede, no es lo que se nos cuenta. Fundamentándose en el remedo de la mera apariencia, persigue manifestar la irrealidad, establecer la dialéctica negativa y en un mundo regido por el azar, confesar las tribulaciones pormenorizadas de la tragedia de existir.
El joven arquitecto, que desde Madrid viaja a las playas vascas tras una mujer y en pos de su memoria, pregunta a su antagonista: "¿Acaso sabe usted lo que significa la imposibilidad de amar a alguien de quien se está locamente enamorado?". Durante la singladura, el aprendizaje sentimental le llevará del desencanto a la perplejidad, de la pasividad a la acción, le obligará a preguntarse cómo podemos ser "tan tristes que ni nuestra propia desgracia nos destruye", le enfrentará con la conciencia de degradación. Este viaje, efectivamente, se realiza —si se realiza— por los caminos de la interioridad. Pero durante este viaje, el paisaje, las ciudades y sus luces, unas mujeres asirenadas, unos malhechores. un hombre corrompido por la experiencia, imponen, como en la vida cotidiana, una sensación de sospechosa realidad. La novela quizá cuente unas vacaciones en la niebla de un alguien cuya suma de errores acabará por condenar —y glorificar— a la soledad en la tierra de nadie. ¿Verdaderamente este joven, que escapa de un Madrid tan concreto que se trata de que no lo sea, alcanza al final las riberas ultramarinas del conocimiento del ser, desde la baranda de un hotel provinciano, que significa su existencia sólo por las risas de las camareras en el silencio de la mañana?
La amnesia alcohólica del protagonista permite una incursión por los infiernos contemporáneos, a la que da una firme persuasión el cambio sin solución de continuidad de la primera a la tercera persona verbales que efectúa la voz narrativa. Ya en sus anteriores novelas Guelbenzu exploraba ese mal de vivir, de raíz existencialista, que llena las páginas de la mejor novela actual. Pero en El pasajero de ultramar sus modos, tan explícitamente depurados, son más inquisitivos, más apasionados debajo de la fría piel del relato. De acuerdo con su estructura, el lenguaje, que se necesita comedido en la tarea indagatoria, estalla a borbotones, cuando, sobre la meditación, se abalanza la energía incomprensible de vivir aún en contra de la inexorabilidad temporal. La exposición de las catástrofes de la lucidez se hace en una lengua lúcida.
A Guelbenzu la manía pedagógica le clasifica entre los adelantados de una nueva novela. Quizá pertenezca, en efecto, a ese grupo de escritores parcialmente liberados de la tradicional, asfixiante y entrañable sujeción a la cultura francesa, y que respiran en atmósferas culturales anglosajonas. Esa inflexión de gustos y de influencias, sin duda está saneando nuestra literatura, aunque sólo fuese porque suelen ser sus practicantes gentes con más saludable humor del usual. En todo caso, El pasajero de ultramar denota mayor empeño que el del experimentalismo o tumba abierta, fosa común de algunos colegas de Guelbenzu. Parece más justo pensar —y celebrar— que Guelbenzu, consciente de lo que supuso la novelística que en este país le precedió, donde algunos no se equivocaron mucho, es cierto, pero siempre en lo esencial, ha elegido el riesgo de la navegación de altura, que, como es sabido, consiste, sin ver la costa, en dirigir la derrota del buque cambiando la estima con la observación.