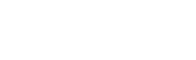Hubo una vez una novela...
23/11/2007 - JOSÉ MARÍA GUELBENZU
Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 15 de marzo de 2007 y premaido en noviembre de 2007 con el VIII Premio Periodístico sobre Lectura convocado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Hubo una vez una novela que fue el primer libro inolvidable que un niño leyó. La vida de un libro depende del lector. Cada vez que alguien lo abre, empieza a respirar. Cuando lo abre un niño, el encuentro es una especie de nacimiento personal para él, es el comienzo de una aventura semejante a la aventura de la vida. Lo devora con curiosidad y emoción y su imaginación se desata. Es el comienzo de una relación que muy probablemente lo acompañará de por vida. Es también un espejo que a menudo le devolverá su imagen cambiante a lo largo del camino.
Una dolorosa constatación del ser humano es la de comprobar cómo la experiencia es un valor intransmisible. Lo es porque se trata de un asunto personal y, por lo mismo, exclusivo de cada persona. Cada uno debe descubrir la vida por su cuenta. Cualquier padre ha vivido esta situación cuando intenta transmitir a su hijo algo que sólo será aceptado, o al menos considerado, cuando el hijo lo conquiste por su propia decisión y por su propio esfuerzo. Solamente después de haber adquirido experiencia propia se decide uno a considerar sin recelo inicial la experiencia del otro. Así es la vida, pero no la ficción.
Lo que el padre o la madre no pueden hacer, un libro sí puede. Un libro es una conquista personal; la lectura, una propiedad única; la intimidad, una exigencia necesaria. Y como viene ocurriendo desde la misma tradición oral del cuento, toda narración contiene de un modo u otro una enseñanza que procede de la experiencia. Lo que singulariza esa enseñanza es el hecho de ser elegida, aceptada, querida. Quien entra en una narración, por la causa que sea, está aceptando considerar una experiencia ajena y lo hace como decisión personal; la asimilará, la discutirá o la sobrepasará, pero su actitud está dictada por la curiosidad, que es la antesala del conocimiento. Y habrá empezado, además, a adquirir su experiencia literaria.
La primera vez que un niño abre una novela y entra de verdad en ella, siente –y eso lo marca de manera decisiva- cómo lo empujan la curiosidad y el deseo; y si el libro le conquista, experimenta una condición de satisfacción, de felicidad e incluso de comprensión que le hace sentirse acogido dentro de él a la vez que descubre una vida distinta que penetra en su interior; pero, curiosamente, no es vida, sino ficción. Más tarde aquel niño, convertido en joven, deposita en la ficción la confianza que no pone en el mundo de consejeros adultos que le rodea. En la búsqueda de sí mismo, el libro que abre nunca es un enemigo sino una realidad confiable.
Toda narración procede de una doble experiencia -la experiencia de la vida y la experiencia literaria- para realizar, por medio del lenguaje, la representación de una idea; esta idea –sustancial a cualquier novela- es la que el lector recibe sin recelo; la recibe por medio de un desarrollo dramático que utiliza tanto vida como lenguaje para expresarse; vida y lenguaje que comparte con el autor… y con el resto de los lectores. De hecho, la narración ha sido siempre una forma de conocimiento y entretenimiento a la vez. En el siglo XVIII la lectura de novelas estaba preferentemente reservada a las mujeres y los jóvenes porque esa era su fuente de información sobre la vida. A partir del Romanticismo, la apelación a la literatura como fuente de belleza y de conocimiento empieza a extenderse a una cantidad creciente de lectores; luego, la novela se convierte en el género dominante del XIX y acaba dirigiéndose a un público general.
La escritura, con su poder de recreación, la lúcida distancia que interpone ante el lector, su relación de intimidad y su carácter electivo –es el lector el que se acerca a la ficción y no al revés- suprimen la desconfianza , el rechazo o la simple reticencia ante la experiencia ajena y propician todo lo contrario: el lector abre su mente y sus vivencias y emprende un camino en el que le aguarda la experiencia de otro. La barrera está rota. El libro se convierte en un amigo personal de calidad hasta el extremo de que muchas veces hemos escuchado la expresión “este es un libro que cambió mi vida”. Es difícil que una novela cambie la vida de nadie, pero sí que enriquece y amplía, e incluso modifica, su concepción del mundo. La experiencia ajena, podríamos decir, llega como un libro abierto.
El niño nace, se desarrolla y, finalmente envejece. En su memoria, mezclada con el interminable aprendizaje de la vida real, se encuentran también los personajes y escenas de ficción que provienen de las lecturas que le han impresionado seriamente. Suele decirse que en la inmediata cercanía de la muerte, el ser humano recuerda los momentos más importantes de su vida, de su experiencia. Esta imagen fue la que me iluminó para crear una escena de mi novela Esta pared de hielo; en la sección del Tanatorio, diversas personas se acercan a dar el último adiós al difunto. Son seres tanto reales como imaginarios; entre ellos, dos personajes del primer libro que el niño leyó. Se acercan al féretro expuesto y recuerdan con emoción aquella vez que, al abrir sus páginas y empezar el primer capítulo de su primera novela, aquel niño los reconoció, les dio vida y los incorporó a la suya. Ahora ese niño, ya viejo, yace amortajado en la sala donde le despiden parientes y amigos. Al igual que los caballos de Aquiles que, conmovidos por la perpetua miseria de la muerte, lloraban como inmortales ante el cadáver de Patroclo, estos dos personajes, conmovidos ante la muerte de su lector, deciden representar en su honor la escena que abre aquel libro que el niño leyó en su infancia, pues ellos vivieron en la experiencia y la imaginación de ese hombre. Esta escena dice también que los hombres mueren, pero la lectura permanece.
VIII Premio Periodístico sobre Lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez