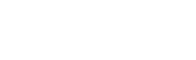El arte de la lectura
06/6/2007 - JOSÉ MARÍA GUELBENZU
A nadie se le ocurre pensar que el hecho de hablar tenga nada de extraordinario; todo el mundo habla. En cambio, la lectura se considera un bien poco menos que extraordinario, algo a lo que hay que aspirar, algo que hay que fomentar. Y la verdad es que la gente lee casi tanto como habla: lee el periódico, lee los anuncios, lee el precio de la merluza en un cartelito de la pescadería del mercado, lee el nombre de las calles y el trayecto de los autobuses, lee su correo electrónico. Pero esa lectura es tan funcional que nadie le da importancia. Es más, nadie considera que eso sea leer, por lo mismo que nadie se extraña de hablar. Se hace y punto. Sin embargo, hablar lo hacemos todos y leer sólo lee menos de la mitad de la población. ¿Por qué? ¿Porque la palabra leer la contemplamos sólo dentro de la órbita de la cultura? Algo de eso hay en la medida en que la cultura y la lectura, algo que supone un esfuerzo, que se alcanza mediante un esfuerzo, lo hemos convertido en un fastidio o una pérdida de tiempo, como contraposición al entretenimiento, que se supone de fácil acceso y nulo esfuerzo. La lectura propiamente dicha suele asimilarse al libro y las encuestas que periódicamente se hacen públicas en nuestro país sobre el uso de la lectura ofrecen unos resultados desoladores. El libro se considera con cierto temor reverencia) y en cambio el habla parece tan natural como cualquier función fisiológica. Lo mismo puede decirse de la actitud ante la cultura y el entretenimiento. Nadie considera que hablar suponga un esfuerzo y quizá por eso no es mucha la gente que habla bien, que sabe expresarse de manera precisa. La lectura y el habla, tan separadas, deberían poseer una relación más estrecha. Para la mayoría de la gente, hablar es natural y leer un libro, artificial.
¿Acaso no perdemos mucho tiempo hablando de cosas insustanciales? Si nos ocupáramos de hacer recuento de las conversaciones de fondo que mantenemos entre nosotros, veremos que son las menos. El habla se considera que tiene una utilidad funcional y, por lo tanto, resulta necesaria, imprescindible para la vida cotidiana. En cambio la lectura de libros es un acto gratuito y eso nos permite contemplarlo más a distancia, incluso con reticencia. Si mantuviéramos con el habla la misma consideración que con los libros, la gente no se comunicaría apenas. Las dos equivocaciones son, por tanto: primera: considerar el habla sólo en su aspecto funcional; segunda: considerar la lectura sólo en su faceta trascendente. ¿Qué tal si invirtiéramos los términos?
De los oradores famosos se solía decir: «Habla como un libro». Si se piensa bien, es una solemne tontería. Alguien que hable como un libro aburrirá a su auditorio en breves minutos. El libro, hoy, está hecho para ser leído con la mente y, por lo tanto, posee un ritmo y un tiempo bien distintos a los del habla. El habla se mueve en un tiempo real y la escritura en un tiempo mental. Pero, para empezar, yo me preguntaría: ¿cuántos de nosotros hablamos bien? Entiendo por hablar bien la cualidad de decir lo que queremos decir de una manera precisa y concisa; si además queremos convencer, tendremos que acudir a la elocuencia, esto es, al arte de persuadir. Para hablar bien se requiere tener un vocabulario extenso y organizar de manera lógica las frases; para persuadir, es necesario, además, tener algo interesante que decir y saberlo argumentar. Vuelvo a mi pregunta anterior: cuántos de nosotros sabemos hablar? La respuesta es: pocos. Una cosa es que te entiendan y otra saber expresarte. Si empezamos a examinar el habla de la gente acabaremos reconociendo —como señalaba antes— que no es mucha la que sabe expresarse correctamente y que, para conseguirlo, debería esforzarse en ello. Y ya estamos en el esfuerzo, otra vez. Aunque parezca una perogrullada hay que volver a recordar que el habla es un conocimiento adquirido; por lo tanto, adquirido con esfuerzo; y no es cualquier conocimiento: el lenguaje ha sido el que ha permitido al ser humano diferenciarse del resto de las especies animales y crear una civilización. Pero es que, en general, hacer algo bien hecho, es decir, de manera eficiente, requiere siempre un esfuerzo, sea para hablar, leer, escribir, jugar al tenis o reparar un televisor. ¿Por qué, entonces, nos echa atrás el esfuerzo de leer? Mucho me temo que la idea de ocio esté demasiado asociada a la falta de esfuerzo. Para esfuerzo, suele pensar la gente, ya es bastante el trabajo de cada día. El ocio es para divertirse, es cierto, pero la diversión puede ser fácil o difícil de conseguir. Y lo difícil, no lo olvidemos, suele ser siempre mucho más interesante que lo fácil. Por lo menos, para espíritus despiertos. Identificar ocio con facilonería es desaprovechar de mala manera nuestro tiempo de ocio.
El esfuerzo, pues, es lo que echa para atrás a muchos presuntos lectores. Piensan que hay otros modos de pasarlo bien, de entretenerse, de divertirse, que son más agradecidos y distraídos. No olvidemos, sin embargo, que distracción es lo contrario de concentración. Son términos excluyentes, que no debemos confundir. Una persona que está leyendo con gran interés algo está absorta en ello, concentrada, no distraída con ello. Una persona que está bailando en una discoteca renuncia a la concentración mental para ocuparse de la concentración física. Cada una a su modo, se están divirtiendo, pero ninguna de las dos está distraída. Distraerse se entiende, entonces, como descuido, no como entretenimiento. Distraerse es desconcentrarse, en este caso. Porque del distraerse como entretenimiento... Se dice que «ése se distrae con cualquier cosa» por hablar de alguien que no se dedica a algo específico.
Es verdad que el habla surge más espontáneamente que la escritura, pero eso es sólo en su estadio más elemental. Voy a proponer un ejemplo. Cuando una persona cualquiera decide escribir una carta a otra para contarle algo que le ha sucedido, algo cotidiano sin más, no escribe como habla. El habla tiene unas peculiaridades de entonación, sobreentendidos, gestualidad, presencia física, etcétera, que también ayudan a expresarse. En cambio, ante un papel en blanco en el que uno va a relatar a un amigo, o un pariente, un suceso de su vida, por nimio que sea, la actitud primera no es largarse a contar sin más, como en una conversación, sino reflexionar para estructurar lo que se quiere narrar. ¿Por qué? Porque no tiene al otro delante, no puede contarlo de viva voz, no cuenta con la cercanía sino con la distancia; y, por esta razón, debe organizar el relato de modo que resulte inteligible. Así pues, hablamos de organizar y eso significa hacer un esfuerzo suplementario. Si seguimos por este camino, llegaremos a la conclusión de que cuanto más complejo sea lo que tenemos que contar, mayor será el esfuerzo. No es lo mismo escribir una carta relatando una anécdota del verano que escribir una carta para explicar a un novio las razones por las que se ha dejado de quererlo.
Lo mismo que hay que buscar un espacio y un tiempo para la lectura hay que hacerlo para hablar en serio con alguien o para escribir una carta sobre un asunto complicado. El lector se aísla, el que quiere hablar hace un aparte con el otro, el que escribe se retira a una mesa. Llegados a este punto, las tres actividades tienen el mismo aire de seriedad, de formalidad, de concentración. Y, sin embargo, quien lleva la peor parte es la lectura. Por lo general, la gente considera que leer es un esfuerzo que no reporta beneficio alguno; otros, menos, aceptan el beneficio del entretenimiento, pero en cuanto la lectura les exige que la cabeza trabaje un poco más, abandonan. «Como si no tuviera bastante trabajo durante el día para seguir dándole vueltas a la cabeza ahora», arguyen. Otros, menos aún, consideran que la lectura les reporta el beneficio de conocer otras vidas, iguales o distintas a las suyas; y ya, a partir de ahí, las filas de lectores clarean considerablemente. Pero todos ellos, excepto los primeros, los no-lectores, tienen que buscar tiempo para leer, es decir, necesitan un tiempo de ocio, que la vida actual no concede fácilmente. Y como ese tiempo es escaso, la tendencia primera es a derrocharlo, no a concentrarse en él. Una persona que vuelve de su trabajo o que al fin ha acostado a los niños tiende a tumbarse a la bartola, a no sentir responsabilidad alguna tras cumplir con las suyas, como método para descansar y relajarse. Sin embargo, ¿no debería ocurrir lo contrario? ¿Por qué contraponemos al hacer el no hacer nada? ¿No es ese tiempo de ocio un tesoro al que hay que sacar el mejor partido posible?
Creo que ha llegado el momento de preguntarse para qué sirve la lectura y, más específicamente, puesto que es mi territorio, de qué sirve leer literatura. Reconozco que de la lectura de una carta a la lectura de una novela hay un salto demasiado grande, pero, antes de dar el siguiente paso, me gustaría hacer notar que el salto, que sí es grande, no lo es en lo esencial, sino en lo circunstancial. ¿Qué hacemos cuando leemos esa carta de un amigo que nos escribe desde el Caribe contándonos cómo es aquello? Pues lo que hacemos es, sencillamente, imaginar lo que nos está contando. Él, al escribir, hizo el esfuerzo de ordenar su experiencia para compartirla con nosotros y nosotros, en contrapartida, reproducimos su vivencia con la ayuda de nuestra imaginación.
Eso tan sencillo es, en lo esencial, el acto de leer. Pero, como decía antes, no es lo mismo una carta que un relato. La carta cumple una función informativa, su intención es dar noticia de algún suceso, sea la confirmación de la llegada del remitente al lugar al que se dirigía y de que se encuentra bien, sea algo más complicado, como la muerte de un familiar o la confesión de un traidor. Y, sobre todo, la carta da por supuesta nuestra curiosidad, puesto que tenemos alguna relación con quien escribe y nos interesa lo que le sucede. En cambio, un relato, una novela, un poema... no los espera nadie en particular y no hay relación previa alguna entre el autor y el lector. Un relato es algo que alguien escribe con destino a... ¿quién? A una persona que lo va a adquirir en una librería, va a llegar a su casa, se va a sentar en un sillón lo más aislado posible y va a tratar de meterse en un mundo ajeno del que espera algo: una revelación, un entretenimiento, un descubrimiento, un conocimiento, una confirmación...
El lector, pues, se apresta a ocupar una parte de su tiempo en algo que durará muchas horas. Lo primero que requiere un acto semejante es, como dije, concentración. Podrá parecer sorprendente, pero concentrarse no es tan fácil como parece; se necesita atención, voluntad y disciplina. Uno de los males de la televisión es, por ejemplo, el hábito de ver películas, largometrajes, con interrupciones regulares cada quince e, incluso, diez minutos, para emitir publicidad. Ha sido tal el abuso que se ha hecho de ello que de ahí ha nacido el chiste de que una película es eso que hay entre los anuncios de la televisión. Pues bien, se ha comprobado que en personas habituadas a este modo de ver cine llega un momento en que les cuesta seguir toda una película sin interrupción: no son capaces de concentrarse en ella. Por lo tanto, debemos dejar en claro que la lectura, porque exige concentración, ha de ser un hábito. Una persona no acostumbrada a leer tendrá dificultades de concentración serias y abandonará cualquier libro en cuanto éste le exija una atención mayor de la que está dispuesto a prestar a un programa de televisión; apagará el libro como apaga la televisión cuando se aburre. Pero ¿qué es aburrirse? Uno se aburre cuando pierde interés por lo que está haciendo. El aburrimiento, sin embargo, depende de cada persona, no es una categoría fija, no es un termómetro común a todos. Hay personas a las que divierte enormemente cosas que a otros aburren soberanamente. El aburrimiento tiene que ver con cada uno... y también con la pereza de cada uno. Si usted quiere leer tendrá que hacer un esfuerzo y cumplir con unas reglas de lugar, tiempo, atención, etcétera.
Todo esto nos lleva a que tiene que haber algo, previo al conocimiento del libro en concreto, que impulsa al lector a leer. En otras palabras: que el hecho de leer parece ser, en principio, algo gratificante, aunque luego el libro elegido no resulte ser de nuestro gusto. Esa gratificación pertenece a lo que podríamos llamar los placeres del espíritu. Y el espíritu, como sabemos, es exigente por naturaleza. El espíritu nace con lo puesto y hay que ocuparse de vestirlo, alimentarlo y educarlo durante toda la vida. A cambio, hay que decir que es generoso, tanto en la fortuna como en la adversidad. Será nuestro compañero durante toda la vida y, si lo enriquecemos, nos ayudará a vivir mejor. Y vivir mejor es saber apreciar más cosas, de las maneras más diversas y por los caminos más variados. En este punto, hay que recordar también que la lectura es uno de esos elementos del enriquecimiento del espíritu que más puertas puede abrir al mundo. Pero el espíritu también hay que trabajarlo y mantenerlo en forma.
Hay muchas maneras de leer y muchas clases de lectores. Es un acto tan individual, tan privado, que resulta difícil de tipificar. Sin embargo, la experiencia demuestra que el acceso a la lectura sigue unos pasos o pautas sobre las que es razonable generalizar, y eso es lo que intentaré hacer. Para ello, nada mejor que fijar nuestra atención en el lector. Todo aprendizaje —y la lectura lo es— va acumulando sabiduría paso a paso; el primer paso es la primera lectura, las primeras lecturas. Hasta hace poco, el ejercicio de la lectura comenzaba en la juventud; hasta entonces, al niño le leían los cuentos y ahí comenzaba el aprendizaje del recogimiento y la atención. Hoy, con el auge de la literatura infantil, sucede más bien que el niño lee muy pronto, sustituye también muy pronto la magia por el realismo, elige a sus autores favoritos, devora sus libros y, entrando en la adolescencia, se despega de la lectura, que sólo vuelve a recuperar más tarde, si la recupera; de ese tiempo de abandono en el que se deja de leer, la estadística demuestra que muchos no se recuperan, desgraciadamente. Entre los que siguen, se van dando estancamientos o avances constantes hasta llegar a lo que llamaremos el gran lector, al que yo llamaría, adelantándome a la conclusión de este texto, el artista de la lectura.
Pero vamos por partes. En literatura —en la novela en concreto— hay un primer grado de la lectura que se corresponde con lo que se denomina lector ingenuo. Nadie tome a mal esta denominación, porque ingenuo no quiere decir simple —lo que sería algo ofensivo y, aún más, contradictorio con el espíritu mismo de la lectura—. El diccionario de María Moliner define al ingenuo como «persona que no tiene malicia o picardía; que supone siempre buena intención en los otros, y cree lo que le dicen». Un lector ingenuo es, por tanto, un lector crédulo, un lector que acepta lo que le cuentan sin ponerlo en duda y que se identifica con el personaje dominante o con la historia misma. Este lector acepta inmediatamente lo que el libro le cuenta y, por decirlo así, lo asume y lo vive plenamente. No cabe duda de que tanto cuando se alegra como cuando sufre o se divierte está, como quien dice, «viviendo» esa historia que lee y las alegrías y tribulaciones de los personajes las hace suyas. No hay nada que oponer a este tipo de lector, pero sí hay que señalar que se contenta con poco y, sobre todo, que no pone distancia alguna entre el relato y él mismo. ¿Por qué hay que poner ninguna distancia, dirá, si yo disfruto de veras con lo que estoy leyendo? Todos ustedes tienen suficiente experiencia de la vida como para saber dos cosas: una, que muchas veces las cosas no son lo que parecen; y dos, que en la variedad está el gusto. El lector ingenuo necesita de relatos que le permitan identificarse con la historia que lee sin que la menor sombra de sospecha empañe la lectura: el muchacho bueno es, sobre todo, bueno; el malvado es, sin lugar a dudas, malvado; la chica sufrida lo es tan sólo por la mala suerte; el que persevera triunfa; etcétera. En otras palabras: cree al autor bajo palaba de honor y lo que éste le cuenta va a misa. En cuanto a la variedad, el lector ingenuo busca siempre el mismo tipo de libro, el que le permite sentir y emocionarse de buena fe. La sola posibilidad de que el malvado no lo sea tanto, sino sólo a medias, o que tenga sus razones para serlo, le sacaría de la novela para obligarle a reflexionar sobre la naturaleza de la historia y del personaje en cuestión. Esto ya no es leer rendido, esto es tomar partido, como tantas y tantas veces nos sucede en la vida ante cualquier conflicto. El lector ingenuo no aprecia la calidad literaria de un libro sino sólo la historia que se cuenta; si cree en ella, sigue adelante; si no, abandona su lectura. De manera que buscará siempre libros que le permitan reproducir su actitud y desdeñará aquellos que no se dejan querer fácilmente. El suyo es un gusto unívoco, acepta siempre que las cosas son lo que parecen y baila al son que le tocan. No hay que escandalizarse: si ustedes van a una discoteca verán que la gente repite una serie de movimientos hasta la extenuación y así pueden pasarse horas. Y disfrutan.
Aparentemente en el polo opuesto se encuentra el lector esnob. Éste es un lector que, por lo general, ha percibido que la lectura da prestigio y su ocupación fundamental es enterarse de los libros que hay que leer para poder presumir de cultura. Para él, la cuestión no es entretenerse o aburrirse sino echarse al coleto los autores que el gusto institucional define como importantes. Aparte de señalar que las instituciones tendrán muchas virtudes, pero el gusto no es una de ellas, resaltaré que lo propio de este lector es coleccionar títulos como el que colecciona sellos: los compra, los mira, se asoma a ellos y, finalmente, los pega en su librería como el filatélico pega y archiva los sellos en su álbum. Tiene una necesidad imperiosa de estar al día y de saber el quiénes-quién de la literatura, pero tiene un problema: disfruta coleccionando más que leyendo.
Hay un tercer tipo de lector insuficiente —vamos a caracterizar con esta palabra estos tres tipos, los dos de que vengo hablando y el que presento ahora— que es el lector alíterario. Bajo esta denominación sitúo a aquel lector, muy frecuente, que confunde la vida con la literatura y del que, con gran ingenio, el escritor inglés C. S. Lewis dice que a los autores que aprecia «los reverencia como maestros, pero no como artistas». Maestros de vida, se entiende; consejeros morales, en otras palabras, no maestros de belleza. ¿Acaso es malo buscar guía para la vida en una novela? En absoluto; pero una novela es una realidad ficticia que tiene su propia existencia gracias al lenguaje escrito; es, sí, una realidad compartible, asumible, discutible, pero ficticia. Acudir a una novela buscando una regla de vida es como acudir a la vida buscando un pensamiento. Las reglas de vida y los pensamientos son conclusiones que se extraen del fluir de la vida o de las novelas, pero para eso hay que navegar por ellas antes lo primero de todo: vivir y leer. Pedir sólo reglas a una novela es quedarse muy corto, es ser otro lector insuficiente.
Una de las reglas de oro del arte narrativo es que jamás deben confundirse la vida y la literatura. Quizá convenga hablar un poco de este asunto antes de seguir adelante porque, como es natural, ustedes se dirán: ¡pero si las novelas no hablan de otra cosa que de la vida! En efecto, pero no son la vida, ni su destino final es reproducir la vida como quien se dedica a clonar seres humanos. La literatura utiliza la realidad como un medio, no como un fin. La vida, en cambio, es un fin en sí mismo.
Permítanme una perogrullada. Muchos de ustedes se habrán visto involucrados en sucesos personales o de su entorno y sabrán que las cosas que suceden, cuando suceden, ya no tienen vuelta atrás. Ustedes habrán tenido posibilidad de elegir entre más de una salida a un conflicto, pero una vez que eligen, el tiempo no se detiene ni se rebobina: lo que sucede es lo que es. Y detrás de todo conflicto, grande o pequeño, ustedes saben bien que no hay nadie ni nada que los dirija, son así y suceden así «porque la vida es así», como reza el dicho. Son producto de decisiones acertadas y equivocadas que a veces se remontan a tiempo atrás, pero nadie gobierna la vida para que a ustedes les ocurra esto o lo otro: ocurre con o sin su colaboración, según los casos, y sólo les pertenece a ustedes. La vida es así, como decíamos antes.
En la novela, que imita —y subrayo esta palabra— a la vida, no hay vida real sino ficción, apariencia de vida. Puede parecerles a ustedes tan real como la vida misma, pero para ser la vida misma le sobra un elemento sustancial: el autor, que es el que dispone de la historia a su antojo y según su necesidad. El autor se apoya en las formas conocidas de la realidad —sea en una novela realista o sea en una novela fantástica— para narrarnos lo que nos quiere contar porque la realidad es un, llamémoslo así, lenguaje común entre autor y lector. El autor desea expresar algo y utiliza los elementos de la vida como medio de expresión y el lenguaje como medio de transmisión: su problema es hacer verosímil el artificio que ha construido. Que lo que cuente sea o no verdad no le importa, que haya sucedido o no la historia que relata no le afecta, lo único que le interesa es que suceda en la imaginación del lector. La vida, pues, es para él un instrumento de trabajo y nada más. Pues bien, quien ve en el autor al «maestro de vida» está olvidando al artista, al creador, está leyendo una novela como un ensayo o un libro de autoayuda: en otras palabras, se está quedando con lo que puede expresarse con otros géneros, como el ensayo o el psicoanálisis. La intención primordial del artista no es orientar, educar o dirigir sino crear belleza, ante todo y sobre todo. No ver esto, no ser capaz de disfrutar de ello en la lectura, en la visión o en la audición, es quedarse a medias; y, en el caso de la novela, quedarse sólo con la cáscara, con el mensaje. Es como contemplar un paisaje otoñal y sacar sólo en limpio y como todo disfrute que estamos en otoño.
Como se verá, si en lo que llevo expuesto llevo, además, razón, esto de leer se está poniendo cada vez más complicado. He hablado hace un momento de belleza. Como ustedes saben, en el siglo de las luces se produce un cambio notorio en el concepto de belleza. Hasta entonces, la noción de belleza se correspondía con la noción de verdad, de manera que la belleza era un lugar seguro, estable y satisfactorio. Pero en el siglo XXIII uno de los constructores de la Ilustración, Diderot, empieza a reconocer que lo feo, esto es, lo que hasta entoces se ha considerado como fealdad, puede ser bello. Esta conclusión producirá un avance considerable en el desarrollo de las artes, pero supone un cambio de valores extraordinario en la sociedad, aunque no menor, desde luego, que el que supone la Revolución Francesa con la que comienza la Era Moderna. La novela, en concreto, acabará demostrando que la belleza no se encuentra sólo en las historias ejemplares y positivas sino también en las más sórdidas o nihilistas. A este concepto de belleza es al que me refiero cuando digo que el creador busca ante todo la belleza de la creación en sí. Porque toda creación es belleza, aunque hable de cosas duras y terribles. Lo milagroso, lo extraordinario, es poder crear, es la creación en sí.
Y con ello nos dirigimos a la definición de lo que podríamos denominar lector complejo. La obra de arte, tal y como se concibe hoy en día, es una obra total en el sentido de que es autosuficiente, que tiene vida propia. El lector que se adentra en ella —y utilizo muy conscientemente el término «adentrarse»— debe perder el miedo a la obligación de atinar con las intenciones del autor y prestar mucha más atención a tomar sus propias decisiones. La obsesión por entender lo que ha dicho el autor es un error que aparta a mucha gente de la lectura, o de la pintura, o de la música. Si lo que leemos nos parece misterioso o enigmático, lo será en la medida en que no ofrece conclusiones evidentes. ¡Por eso es un enigma! ¡Por eso es un misterio! Pero ¿cuál es el modo de conocer un misterio? Pues, sencillamente, adentrarse en él y, si es necesario, perderse en él, como en la metáfora del bosque enmarañado en el que uno se extravía; para salir de él, primero tiene que perderse. Cuando nos reencontremos, seremos algo distintos, habremos sumado otra experiencia a nuestra experiencia; quizá el misterio haya sido desvelado, quizá nos abra la puerta a otro mayor. Por eso la lectura de un buen libro es todo lo fascinante que queramos hacerla nosotros mismos. El libro es una materia elaborada que hay que aprender a saborear. La obra se desprende del autor, una vez terminada, y comienza una vida propia, un viaje por el tiempo en el que será leída por generaciones y generaciones de lectores, y hay que decir que, si se trata de una obra maestra, poseerá la peculiaridad de tener sentido para todas las generaciones, una suerte de vida inmortal. El lector, pues, no buscará la lección del maestro sino que se adentrará en un bosque en el que, en muchas ocasiones, se perderá (pero recordemos las palabras evangélicas: «Sólo el que se pierda se hallará»). Esto quiere decir que buscarse uno a sí mismo es un riesgo; esto quiere decir que la lectura tiene, en primer lugar, algo de aventura. Para ello, hay que desprenderse de lo que está a primera vista, de la superficie de la novela, y empezar a descender hacia el corazón de la misma. Es un viaje, como digo, complejo y arriesgado; o sea: verdaderamente interesante.
¿Recuerdan aquella carta enviada por un amigo o amiga desde un lugar remoto contando sus vacaciones? Decíamos que el lector de la carta ha de hacer uso de su imaginación para poder ayudarse a ver lo que le están contando. Lo mismo hace el lector de una novela. Cuando leemos, de manera consciente e inconsciente estamos poniendo mentalmente en imágenes todo lo que el autor nos cuenta. Lo importante para el lector no es que el autor actúe como un notario, levantando acta de lo que es la historia; lo importante es que el autor sea lo suficientemente sugerente como para ayudarnos a evocar en nuestra imaginación lo que está sucediendo en la novela. Las novelas que se quedan en la superficie son novelas simples, notariales, en las que no hay más que lo que está a la vista y para leerlas apenas es necesaria la imaginación porque todo viene bien explicado, sin espacio alguno para la duda: nos dicen lo que pasa, nos lo creemos a pies juntillas y nos quedamos tan contentos. El lector no se mete en la novela, se queda fuera, en la superficie, porque la novela no le deja entrar; y no le deja entrar porque no hay nada más que ver que lo que está a la vista.
La obra compleja, en cambio, tiene muchos pisos, como la Commedia de Dante. Y, si se me permite la comparación, me atrevería a decir que lo que debe hacer es considerar al autor como su Virgilio. El lector ha de ir descubriendo los círculos del Infierno, el Purgatorio y el Cielo pero, en un momento dado, muy pronto o muy tarde, el verdadero novelista dejará al lector a solas consigo mismo y su propia experiencia —experiencia personal y experiencia literaria— para que remate la obra, para que acabe en el cielo de la lectura.
Sin duda pensarán ustedes que eso sí que es un esfuerzo que requiere tamaña compensación. Ahí es donde en las filas de los lectores menudean los claros y van quedando no los escogidos, pues nadie los señala, sino los que se escogen a sí mismos como lectores privilegiados. Y no olvidemos esta descripción: los que se escogen a sí mismos.
El lector complejo necesita tiempo para hacerse. De hecho, creo que debe pasar por alguna de las fases anteriores antes de llegar a serlo. Cada fase tiene su época, como en la vida y, por lo general, es preferible atravesarlas en el momento adecuado. Así, la época de la ingenuidad y la devoración indiscriminada de libros se corresponde con la adolescencia de la lectura. Lo que ocurre es que cualquier espíritu curioso tiende a ser selectivo en razón de su propia curiosidad. ¿Cuál es el poder de la literatura? Permitirnos acceder al conocimiento a través de historias que no son las nuestras. La curiosidad genuina nos empujará a ello. La selectividad nos hará ir eligiendo y desechando. La experiencia literaria —llamo experiencia literaria a la de la lectura, por semejanza a lo que llamamos la experiencia de la vida— será nuestro mejor referente. El lector, como el autor, se hace, no nace, aunque tanto a uno como a otro no les viene mal tener algunas cualidades iniciales. Pero les diré que la curiosidad es la fundamental y ésa nos es dada con la infancia, aunque, desgraciadamente, se pierda entre la vulgaridad y la repetición a la que demasiado a menudo nos condenan el marco social y un programa de educación excesivamente rígido e intransigente.
El que llamo lector complejo es aquel que al leer un libro reconoce una realidad compleja, que se enfrenta a un libro como quien se enfrenta a un mundo por conocer. Es realmente una aventura la suya, una aventura intelectual. No necesita una formación predeterminada, pero sí otros elementos imprescindibles: la curiosidad, la receptividad, la capacidad de reflexión sobre lo que está leyendo (es decir, la capacidad de análisis), la de comparación (con lo ya leído, con lo que ya conoce) y, sobre todo, la disposición imaginativa. Ninguna novela se tiene a sí misma por verdadera más que en sí misma; es verdadera porque es auténtica, no porque se confunde con una realidad concreta. Sabe que tiene que ser aceptada por el lector como «otra forma de vida», distinta de la realidad, pero tan creíble como la realidad misma. ¿Dónde vive esa realidad que llamamos novela? Vive en la imaginación del lector, ése es su único territorio, el que le permite existir. Y el lector, a su vez, debe poseer una experiencia de la vida lo suficientemente compleja como para poder recibir lo que la novela le ofrece. Novela y lector se interpenetran, como sucede entre el hombre y la vida. Tanto el autor como el lector sellan un pacto. El autor le dice al lector: por medio de la palabra yo construyo un mundo, común a ambos, que usted recrea en su imaginación; no es verdadero, pero es verosímil. Es una propuesta de imaginación a imaginación y, para que podamos entendernos, yo utilizo algo que ambos compartimos: imágenes de la realidad. Es una oferta de una imaginación a otra por medio de imágenes y situaciones creadas gracias a la palabra escrita. El autor pretende mostrar, no convencer. A esto se le llama ficción y su influencia en el conocimiento humano es tan alta como la vida misma.
Llegado a este punto, el lector complejo, el que ha madurado como lector, sabe bien lo que es la lectura. Se trata de recrear con su imaginación el mundo que la lectura le ofrece. Estamos ya muy lejos de la lectura como entretenimiento, como adorno o como simple portadora de mensajes. Estamos en un lugar en el cual la literatura sólo existe en la medida en que el lector es capaz de darle vida. Un lector complejo no se queda en la anécdota sino que, por el contrario, a medida que se interna en la lectura actúa como si fuera levantando capas de conocimiento de las que la primera es la piel y la última la médula del hueso. El autor se encuentra, por así decirlo, en la misma posición que la medicina hipocrática, cuando se planteó que no era mágico sino físico el origen de las enfermedades y se dedicó a investigar el cuerpo humano: a medida que abrían encontraban tumores, músculos, conductos, huesos, ligamentos, etcétera, que por primera vez se ofrecían a los ojos del ser humano y a los que había que dar nombre, pues hasta entonces no existían para el hombre, el cual sólo al verlos y nombrarlos se apropiaba de ellos y los incorporaba a su conocimiento y a su vida. Estaban descubriendo un mundo nuevo y dándole carta de naturaleza en la medida en que lo nombraban. Pues bien, a continuación el lector complejo o maduro es semejante al doctor que ya conoce los elementos a los que se enfrenta, puesto que ya tienen nombre y pertenecen a su conocimiento de la vida y de las cosas, pero ha de saber interpretarlos para sanar al paciente.
Es a partir de esta propuesta cuando me atrevo a asegurar que la lectura es un arte, un arte de la imaginación. La lectura necesita de la imaginación y, al mismo tiempo, la cultiva, la engrandece, la ensancha. Leer es, entonces, un acto positivo, un acto creativo que se fecunda a sí mismo en la persona del lector. Y la imaginación fecundada hace al hombre más libre, más grande, más placentero y más humano. La imaginación fecundada es una puerta abierta al mundo, es el siempre móvil final feliz de la curiosidad, ese maravilloso sentido de supervivencia que nos sacó de la caverna para traernos a donde ahora estamos y para llevarnos a donde llegarán nuestros descendientes. La hubo entonces, la hay hoy y la habrá mañana. Y la lectura es uno de sus alimentos fundamentales, sencillo y al alcance de todo el mundo, pero de una influencia inconmensurable. Sólo necesita de un libro, un rincón y un pedazo de tiempo. El lector que es consciente de que recrea en imágenes lo que está leyendo y de que esas imágenes surgen a partir de su experiencia de la vida y de la experiencia de sus lecturas anteriores es un lector activo, atento, que ante la literatura, como ante la vida, opone la duda a las apariencias de certeza y, a partir de ahí, extrae sus conclusiones. El que extrae sus conclusiones de la vida opera sobre agua pasada, pero revivificada por su propia experiencia; por lo mismo, el que recrea con su imaginación la historia que está leyendo, puede volver a leerla y, si el libro es una verdadera obra de calidad, lo acompañará siempre y le desvelará nuevos conocimientos, porque estará abierto a recibir del lector todo cuanto éste ha seguido aprendiendo en la vida y a devolvérselo en una nueva lectura. La vida, en sí, no se revive, aunque se recuerda y se reinterpreta e incluso se enriquece; los libros pueden revivirse porque están encadenados a la experiencia del lector y, si ésta sigue viva y activa, los libros seguirán viviendo con él y en él.
Sólo quiero añadir, a modo de resumen, que la lectura es uno de los ejercicios espirituales más recomendables. Pero eso no me parece bastante justificación. Hay que ser suficientemente egoístas para encontrarle el fondo al asunto. El lector que recrea un texto experimenta placer y deleite. Quien no ha oído hablar de él no sospecha hasta qué punto, como sucede con cualquier otra forma de refinamiento. Pero saber ha sido siempre la aspiración de las personas vivas y repetirse el de las personas muertas. Ese placer del que hablo es una forma de conocimiento superior que denominamos arte; en el caso concreto que nos ocupa, arte de la lectura. Y usted, señor lector, cuando lo alcanza, créame, se convierte en un artista de la lectura.