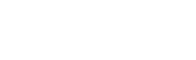Esta pared de hielo
2005 - ANA RODRÍGUEZ FISCHER / LETRAS LIBRES
Aseguran algunos que el público lector demanda novelas que reconstruyan episodios históricos lejanos o cercanos porque ansían la verdad y prefieren relatos reales, en lo posible adobados con una buena dosis de casticismo costumbrista y color local. Pero me consta que hay lectores –entre los que me incluyo- fatigados de tanto revival y de tantos remakes, a menudo confeccionados torpemente, de manera apresurada y a la ligera, con materiales de derribo y repletos de mistificaciones varias (por no mentar su escaso rigor o su muy discutible cualidad literaria). A ese lector, (des)engañado y harto pero todavía lo suficientemente esperanzado y sobre todo tenaz (casi diría militante de la literatura), quiero apelar hoy de manera muy especial porque sería una pena que Esta pared de hielo no llegara a sus oídos ni a sus manos, frustrándose así la ocasión de leer una de las novelas más graves y hondas (y sólidas y arriesgadas, literariamente hablando) que recuerdo en mucho tiempo. Y seria, muy seria, en la que podemos considerar parte principal de la misma, la que discurre por la conciencia de un personaje y hace de Esta pared de hielo una novela de profundo sentido existencial, una verdadera epopeya del pensamiento y de la reflexión.
Alzada sobre un finísimo entramado narrativo de no fácil ejecución (imagino) pese a la levedad y sencillez aparente (que quizá expliquen la impresionante serenidad que uno siente, a pesar los temas abordados), mientras la leía, había ocasiones en que estas páginas de José María Guelbenzu me conducían a otras, en un extraño (quizá por involuntario e ingobernable) ejercicio de revivificación según el cual Esta pared de hielo me instalaba a la vez en otras obras u otras voces. No estoy hablando de influencias, ni de ejercicios a la manière de, ni de “sesgados homenajes” a Fulano o Zutano. Hablo de linaje y estirpe, de fraternidades literarias, de sedimentos que permiten condensar en la voz propia (y lo recalco) otras ajenas que incluso pueden ser estilísticamente muy distintas porque en ocasiones es la mirada lo que revela ese sentido de pertenencia. Y así, a ratos me parecía volver al subsuelo dostoievskiano y escuchar de nuevo el fragor de las batallas que Dios y el Diablo (el Bien y el Mal, si se prefiere) libran en el corazón y la mente de los hombres. Otras veces creía ver el mundo representado desde la farsa y las licencias esperpénticas de Valle-Inclán, pero también oía resonar la aridez lúcida y desengañada de Cioran, la elevada vibración lírica de Cernuda (unos versos de su poema “Tristeza del recuerdo” sirven para dar título a la novela) o el eco de “Don Juan [Benet] en Pisuerga” (a quien Guelbenzu dedica Esta pared de hiuelo). Tales reflejos o transparencias (que se extienden a lo pictórico y musical: así la estructura externa, Obertura, Oratorio…), por la densidad y riqueza que suponen, constituyen uno de los valores indiscutibles de una novela en la que Guelbenzu arranca, sobre todo, de sí mismo, de la fecunda senda abierta en Un peso en el mundo (1999) y en El sentimiento (1995).
Cuando me ocupé de aquélla, resalté el extraordinario drenaje que el autor había llevado a cabo al prescindir de la figura del narrador y construir la novela a partir del diálogo ininterrumpido entre dos personajes, lo cual obligaba a depurar o eliminar drásticamente la materia inane y a cargar las palabras con la máxima fuerza expresiva y el potencial sugeridor del lenguaje, a fin de mover la memoria y la experiencia personal del lector. En Esta pared de hielo Guelbenzu sí acude a la figura del narrador, dada la bifurcación de la línea narrativa y la proyección sobre el entorno circunstancial de uno de los hilos de la historia. Pero la presencia del narrador queda reducida al mínimo; su voz cumple un papel similar al de las acotaciones escénicas de las obras dramáticas, donde se introduce a los personajes, se indican sus movimientos y gestos, se anota el transcurso del tiempo o se enmarca el espacio-escenario. Sigue prevaleciendo el diálogo, lo importante son los encuentros y comparecencias, depurados e intensos.
Veamos. Julián Po, un hombre que acaba de cumplir los sesenta años, fallece repentinamente. Durante las horas inmediatas al deceso, seguimos el breve peregrinaje de su alma y asistimos a sus últimos latidos mientras aguarda en compañía del barquero encargado de conducirlo al Reino de la Muerte. En el otro plano, en el mundo, escuchamos la conversación que mantiene la viuda de Julián con un enigmático personaje que tiene por oficio la busca y captura de almas interesantes y también desfilan ante el lector el círculo de amigos y conocidos que en el tanatorio cumplen con el ceremonial del velatorio. Como es obvio, son dos (o tres, ya que uno es desdoblamiento del primero) bloques narrativos muy distintos entre sí. Organizar esa diversidad, conjugarla y hacerla avanzar en paralelo, tendiendo elementos comunes que a veces se disponen simétricamente, y desarrollar una intriga que se resolverá al final, no es otro mérito menor, precisamente.
Aun así, lo deslumbrante es “el fondo”, ese cara a cara consigo mismo, el proceso que afronta Julián Po, un español corriente, un hombre de orden, un desplazado que siente no haber podido vivir la Historia pero al que ésta embiste un día violenta o despiadadamente; lo estremecedor es ver a ese hombre subir hasta sí mismo, revisar sus méritos y desfallecimientos, interrogarse por la ley de su ser y por el sentido del papel que ha cumplido en la vida, resuelto en un depurado soliloquio (el barquero es displicente, está harto de la rutina del suspiro y del infortunio, detesta las jeremíadas, y apenas responde) que transcurre durante las horas del miedo y el espanto, cuando el corazón ya no late pero el pensamiento todavía alienta y por eso el Alma sigue atada al sufrimiento: la memoria del tiempo ido. Desde esa ladera, Guelbenzu nos lleva ante las grandes preguntas universales e imperecederas (el Tiempo, en destacadísimo lugar, la Nada, la Duda) y ante los sentimientos (amor, dolor, felicidad, desesperanza), en quie bros verbales que van del lamento a la plegaria y la confesión. A la vez, nos pone ante los conflictos del humano vivir, entre los que destaca el examen de la vida española durante el largo letargo de la paz del yugo, la vida “en un país miserable y apartado del Mundo porque ése, el apartamiento, el encierro ensimismado y el desprecio de puertas afuera, era el único modo de soñar desde un pasado demolido o dilapidado”, un país donde la realidad se convirtió “en un timo y una mentira insufribles”, y donde la vida a menudo fue sólo un derroche de energías sin gestos.
Por la otra ladera, la terrena y mundana, el hilo narrativo se bifurca en un doble escenario: el más recogido y casi privado donde conversan Inmaculada, la viuda , y Leonardo, caballero seductor, cortés, artero, algo amanerado, sibilino, dúctil; un verdadero malabarista de la inteligencia que consigue desvelar el secreto de Julián, un acto de profundo sentido ético que dignifica la vida de aquel hombre común y anodino pero capaz de oponer, a los desórdenes del mundo, la coherencia de sus miserias y derrotas. Es entonces cuando la Vida, a pesar del sinsentido y del absurdo, a pesar de haber sido la progresiva pérdida del deseo, tiene más interés que el desasosiego que produce la certidumbre de la Muerte, porque un único suceso extraordinario la convierte en la verdadera Gran Desconocida y no se queda ya en el supuesto sueño placentero.
En otro plano, abierto y coral, se reúnen los familiares, amigos y conocidos de Julián, junto con otras criaturas: un juguete de la infancia, reciclado ahora en soporte del ataúd, el ángel bueno y el ángel malo, el capitán Laczinski y el señor Perpignano, la propia criatura hija de la fantasía infantil del difunto… Mediante los monólogos y conversaciones de todos ellos sabremos más de Julián, pero, a la vez, al hablar del otro, esos personajes (el maestro del colegio, el hijo del portero, la amante, los compañeros de oficina, los amigos montañeros, los contertulios literatos) se autorretratan y ese reducido pero muy representativo coro social se convierte en turba grotesca, con ribetes de la espéntica mojiganga nacional. En el punto en que están las cosas, ante el vulgo “municipal y espeso”, ¿qué otra posibilidad hay sino la de hacer estallar una fenomenal carcajada?
Guelbenzu retrata despiadadamente nuestra entrada colectivca en la vacuidad, la anemia espiritual, la degradación y corrupción de las conciencias, el deslizamiento sin nobleza y sin pasión, el vacío exento de su antigua positividad (qué lejos la fuerza motriz del No de los viejos nihilistas) y por eso ya degradado en parálisis y abotargamiento. Así que en la Coda final se impone la voz de Leonardo, criatura muy bulgakoviana. Mención aparte (por lo que nos atañe) merecería lo referente al estado actual de la literatura, pero esa sátira feroz es un aspecto más del general encanijamiento aquí retratado, y no creo necesario destacarlo porque no es lo fundamental. Sí quiero destacar, frente a la impureza, la mistificación y la moralina tóxica que destilan las “Plumas halagadoras” o los “Sucinto Panorámicas” (son estereotipos de la mencionada sátira), la aparición de una novela cargada de sentido, desnuda y sin afeites, imperativa y necesaria: Esta pared de hielo, de José María Guelbenzu.