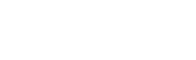Un peso en el mundo
1999 - ANA RODRÍGUEZ FISCHER / ÍNSULA
“Y has de saber que un narrador cuenta desde donde le interesa contar y no está obligado a contar más que aquello que le interesa transmitir. No está obligado a contar el mundo sino la parte de mundo en la que se ha detenido.” (p. 201).
Así responde Fausto –un viejo profesor de Filosofía voluntariamente retirado en un pueblecito de la costa cantábrica- a los reproches de su interlocutora –una mujer de cuarenta y pocos años, profesora universitaria, antigua discípula y amante, que acude a visitarlo para que la oriente o aconseje respecto a una decisión que debe tomar-, referidos al modo sesgado y parcial en que Fausto le cuenta una historia –un conflicto humano- protagonizada por dos personajes de los cuales uno queda reducido a “un trazo grueso, una sombra”. “No se puede contar una historia entre dos escondiendo el modo de ser de uno de ellos. Eso es pura y simple trampa narrativa” (p. 200), insiste Ella. “Ni siquiera un novelista primerizo haría una pifia como ésa” (p. 199).
Son los únicos comentarios dentro de la novela que remiten a dos aspectos fundamentales de la estructura narrativa de Un peso en el mundo, la última obra de José María Guelbenzu (Madrid, 1944), con la que el autor ha vuelto a asombrarnos, no sólo por el planteamiento formal sino también por los temas o dilemas que en ella expone y desarrolla.
La cita que encabeza estas líneas puede servirnos para abordar un primer aspecto: la reducción o depuración o purga de buena parte de los elementos que componen el habitual entramado de una novela. Un peso en el mundo es –consiste en, se organiza al modo de- toda ella un diálogo, el que a lo largo de tres días sostienen entre sí los dos únicos personajes que protagonizan la novela. Y digo diálogo y no “novela dialogada” –según la cultivaron, por ejemplo, Baroja o Valle-Inclán, en algunas piezas cortas, de un cierto hibridismo genérico, entre lo narrativo y lo dramático- porque aquí no hay lugar para esas mínimas acotaciones que retratan a los personajes o dan cuenta de sus movimientos o gestos, del transcurso del tiempo, del cambio de escenario, etc. Todos esos datos “externos” se encuentran, por supuesto, en la novela, pero están incrustados en el diálogo, surgen de él. Y, lógicamente, son pocos los datos que se dan, porque de no operar así, con esa contención o medida o selección, probablemente la novela se resentiría, el mecanismo narrativo ensayado aquí por Guelbenzu caería en lo artificioso, cosa que no ocurre en ningún momento. Gracias a esa mesura –sin olvidar la cuidada gradación en que estos datos se van introduciendo- el diálogo no pierde nunca la intensidad que le confiere lo que este coloquio tiene de proceso mutuo. No molestan “cuñas” del tipo “¿No comes?” o el “No, gracias”, dirigido a un camarero, o “¡Eh, espera!” o el “¿quieres hacer el favor de mirar a la carretera?” porque para nada interrumpen la confidencia / el discurso. Pero tampoco importan otros cortes más extensos, como por ejemplo la escena en la que beben y hablan del txacolí, que ella define “como una mezcla de vino blanco y sidra”, definición que encanta a Fausto porque revela un rasgo fundamental de Ella: el ser un personaje que hace “vibrar las cosas en vez de nombrarlas” (p. 46); “algo muy raro, pero vivo, es curioso”. Es un ejemplo, al que podrían añadirse otros. Este tipo de secuencias que narran acciones, movimientos físicos de los personajes, y en las que queda suspendido el “cara a cara”, lo que este largo diálogo tiene de confrontación y pugilismo verbal, suelen corresponder a momentos de anticlímax, a la distensión que sucede a un choque violento –Un peso en el mundo es una novela de velocidad y de tensión, como muy bien la definió su autor en una entrevista-, y contribuyen a ensanchar la riqueza de tonos y registros, las modulaciones de las voces (aspecto al que he de volver enseguida).
Un planteamiento de estas características entraña una enorme dificultad, y exige del autor una extrema pericia. Y apunta directamente al sutil juego de la sugerencia, tan caro a Guelbenzu. Me explico. Decía antes que son pocos los datos “externos” de los personajes que se dan, pero son suficientes y el lector no tarda en conocer lo esencial de estas criaturas. Y otra precisión más que no me parece irrelevante para lo que quiero apuntar: la mayoría de esos datos –relativos al perfil “civil” o a las circunstancias de los personajes e incluso a sus rasgos físicos- van esponjándose, cargándose de matices, completándose, conforme avanzan las páginas, de modo que al empezar la novela el lector asiste a este conflicto que se le plantea pertrechado únicamente con los datos verdaderamente esenciales. Este desnudamiento, esta ausencia de “atrezzo”, esta especie de vacío o de silencio –en el sentido de ausencia de ruidos, de todo ese vaivén con el que la mayoría de novelistas se siguen mostrando sumamente desconsiderados para con el lector, según les reprochaba Benet a los bisnietos de Pereda-, desde el que se nos habla, hace que las palabras vibren en el lector, y expresen mucho más de lo que dicen. Los intervalos vacíos que en ocasiones median entre escena y escena, y obligan al lector a instalarse fundamentalmente en la conciencia de los personajes, que es el reducto o escenario predominante en esta novela. Lo cual nada tiene que ver con el clima hermético –claustro-fóbico según en quiénes- del monólogo interior. Es la singularización de las voces y su alternancia lo que proporciona inflexión a este discurso, y lo oxigena.
Ha sido este rasgo estructural de la novela –el consistir en un extenso diálogo ininterrumpido, desprovisto de apoyos exentos, descargando sobre esas dos voces todas las funciones narrativas- el aspecto que más comentarios ha suscitado entre la crítica periodística encargada de reseñar la aparición de Un peso en el mundo. En general, no hubo desconcierto ni sorpresa, sabedores, quienes conocen la trayectoria de Guelbenzu, de que se está ante un escritor que siempre ha gustado de experimentar, incluso tras haber superado satisfactoriamente la etapa que él considera pre-literaria, o de formación del novelista, en donde el experimentalismo, además de centrarse en el corazón de la novela –la estructura, es decir, el andamiaje que hay que construir para dar forma a una idea- afectaba también, y de qué manera, al lenguaje: esas osadías de El mercurio (1968), por ejemplo, serían el ejemplo más llamativo, sin olvidar la inquietante propuesta de Antifaz (1969), que por cierto leía la protagonista de Un peso en el mundo en su juventud universitaria y cuya última frase –“Pues bien, ya que no podemos cambiar el mundo, cambiemos al menos de conversación”- repetía a menudo. “Entonces te fascinaba, ¿recuerdas? ¡Tantas veces me la repetiste! ¿Es que ahora no aprecias su ironía, su agudeza, su impotente certidumbre?” (p. 171), le azuza Fausto. (Algunos pensarán que raya la inmodestia este autohomenaje de Guelbenzu; aparte de que el sentido de esa cita le viene muy bien al asunto que debaten Fausto y su exalumna, yo creo que debe interpretarse –además de bajo el prisma del humor o el guiño a sus lectores- como un elemento más al servicio de la caracterización, desde el vértice estrictamente generacional, de la protagonista).
El experimentalismo –palabra que casi me duele emplear, dado el tufillo insano, como de sospecha, con que aquí suele emplearse, y la especie de malditismo que conlleva- nunca lo ha abandonado Guelbenzu en su etapa “de madurez”. Es más, yo diría que sus tres o cuatro títulos más sobresalientes ofrecen estimulantes indagaciones en “el corazón” de la novela, la estructura. El río de la luna (1981), ayuntaba cinco relatos de muy distinta factura en una summa novelesca; La mirada (1987), la historia obsesional de un crimen mental o soñado, representaba un tour de force en el camino hacia una novela circular que pudiera empezar o acabar en cualquier parte o en ninguna; El sentimiento (1995), suponía, hasta el momento, la apuesta más extrema de José María Guelbenzu que construía esta novela basándose en una serie de unidades narrativas o secuencias –abundan las escenas dialogadas, con esa inmediatez que tienen, y predomina la focalización interna que da pie al estilo indirecto libre- que no se disponen según un orden cronológico. Se engarzan unas con otras en una progresión temática que es ante todo de signo existencial. Cada una de ellas funciona como unidad autónoma que desarrolla un instante o un momento del vivir. Una arquitectura tal se sostiene a partir de un procedimiento básicamente metonímico y del sabio manejo de una tupida red de elementos significativos. Porque el continuum temporal se dinamitaba desde el principio y las elipsis, la fragmentación y la segmentación en la narración de un mismo hecho, las retrospectivas, el “desorden” temporal, etc., constituían la única ley compositiva de esta novela absolutamente interior, y a cuyo diseño muy bien le cuadran estas palabras de Diana, que piensa que no importa no recordar “más que pedazos de cuento y ni siquiera el orden, sólo la idea, las sensaciones contundentes y la música de la que se impregnara, la música de su voz. Pero al mismo tiempo pensaba que quizá eso no tuviera mucha importancia, el orden, porque en realidad, cada escena, cada episodio del relato, en la suma de su recuerdo eran importantes y plenos tan sólo por sí mismos y en eso sí que se parecía un poco el cuento a la vida, después de todo” (p. 419).
Me detengo largamente en El sentimiento porque la raíz temática de Un peso en el mundo arranca de la anterior novela de Guelbenzu, como veremos. Pero también en lo referente al aspecto que ahora comento, el sabio manejo del diálogo, la conexión entre ambas novelas es evidente. Había en El sentimiento numerosas escenas dialogadas, como las había también en La noche en casa (1977) –novela que además comparte con Un peso en el mundo otras características como el reencuentro de Paula y Chéspir en San Sebastián, “la noche en casa”, es decir, la reducción espacio-temporal, e incluso el peregrinaje “conversacional” por el casco antiguo de la ciudad- y desde luego en El mercurio, repleta de travesías tan peripatéticas como las de aquí.
Por tanto, los críticos conocedores de la trayectoria narrativa de Guelbenzu, en rigor, no se sorprendieron. En todo caso se asombraron ante la perfección lograda, ya que a pocos se les escapan los riesgos que asumía el autor, dada la radicalidad de la estrategia narrativa elegida para esta su novela. ¿Caprichosamente? (Alguien hubo –recuerdo perfectamente el nombre, pero voy a ahorrárselo- que, sin el menor sentido de la estética, habló de “experimentalismo algo ingenuo” por la supresión de los signos tipográficos del diálogo que hay en la novela, confundiendo un tanto los términos de la cuestión. ¿Se imaginan trescientas páginas llenas de rayitas absolutamente innecesarias, dada la inequívoca individualización de cada una de las dos voces que dialogan?) No, caprichosamente no. Un peso en el mundo trata, según se declaró Guelbenzu, de cómo se construye uno a sí mismo. Es una indagación en la conciencia. Los términos de la discusión que hilvana este largo diálogo apuntan claramente al conocimiento, vertebran un saber sobre el alma. No es gratuita –como no lo es nada en esta novela tan depurada, tan escueta, tan seca, ¿árida?, tan sin afeites- la cita de San Agustín que la encabeza: “El alma da una orden al cuerpo y es inmediatamente obedecida. Pero cuando el alma da una orden a sí misma, se resiste”, palabras que retoma y glosa la protagonista (p. 298). Por consiguiente, el molde formal elegido por Guelbenzu se corresponde perfectamente con el nudo temático de la novela, ese buscarse a sí mismo –y de nuevo me conviene remitir a un pasaje que muestra la analogía con el caso padecido por San Agustín (p. 148)-, y la convicción, asentada ya en El sentimiento, de que la conciencia, concebida como perfección y elaboración de la realidad, es el presente. “Pienso en mí, es decir, en lo que está” (p. 19), dice Fausto en las páginas iniciales de la novela. Si ése es el camino que se explora y prueba, la estructura dialogada –mediante la cual incluso el pasado se presentiza- no sólo es la adecuada sino la más pertinente; tal vez la única pertinente, si pensamos con coherencia.
Antes de acabar con este aspecto de la novela, quiero mencionar el pasaje de las páginas 269-273, en el que Ella supuestamente monologa. Formalmente es un soliloquio, y va dirigido a su propia alma. Va destinado, por consiguiente, a un interlocutor –por inmaterial o abstracto que éste sea- y tiene esa naturaleza dialógica, además del tono filosófico, existencial y lírico que aflora en muchas tiradas de Un peso en el mundo.
La caracterización de las voces y la multiplicidad de tonos y registros que éstas van modulando, es algo difícil de mostrar sin acudir al texto y seleccionar unas cuantas citas, pero veamos al menos la primera página:
Yo tendría que haber muerto hace ya unos años. No ha sido así y vivo con pesar. Además, las cosas no me importan.
No irás a decirme que te has recluido aquí por eso.
¿Recluirme? Sí y no. El mundo me ha echado.
Triste mundo. ¿Qué culpa tiene el mundo de que te hayas venido a vivir a este lugar?
¿De dónde vienes? ¿No miras a tu alrededor? ¿No lo has visto? Es sencillamente inaguantable. No respira, no piensa, no es más que un runrún de gente horrible, masas que se desplazan, lo pisotean, un auténtico barrizal; es tan desagradable transitar por él... Al menos aquí no tengo que soportarlo. Por supuesto que el mundo no tiene culpa ¿qué culpa va a tener? Es, sencillamente, inaguantable. A mí me basta con eso. Además, las cosas no me importan, es la verdad. La vida se ha convertido en esperar.
No te lamentes. ¿Esperar? ¿Qué esperas tú?
La muerte, la certeza.
Está aquí ya sugerida la polaridad de los caracteres de ambos personajes, el cara a cara –nótese que la primera intervención de Ella es para negar o cuestionar lo que Fausto acaba de exponerle- que deriva en un enfrentamiento por momentos muy duro. Lo que la novela tiende de “esgrima mental” (p. 37) y hasta de “duelos de ingenio” (p. 144) es lo que le confiere una extrema tensión al relato, pues alcanza la rabia, el despecho, el insulto, el castigo e incluso la expulsión: “De verdad te lo digo: me avergüenzo de haberte enseñado”, le llega a decir Fausto en uno de esos instantes álgidos. Son voces teñidas de emoción y sentimiento, como cuando Fausto le dice: “Te estaba mirando y me daba cuenta de que llorabas muy despacio, como si las lágrimas vinieran de lejos y llegasen cansadas. Era un llanto muy intenso, pero muy triste” (p. 98). Otras veces es el despecho, el miedo, la incertidumbre, el desdén, los celos, el desfallecimiento, la melancolía lo que impregna estas voces. Hacer repercutir en el lector toda esa carga emocional que lleva este diálogo ya no es sólo cuestión de léxico, sino de verdadera filigrana rítmica. Guelbenzu era consciente. Lo más difícil no es caracterizar adecuadamente cada una de las voces, individualizarlas o singularizarlas, sino hacer que “vibren” en el lector, darles esa otra extensión estrictamente interior. “El problema que tienen las voces –declaró el autor- es que no suenan en una novela, en una conversación sí suenan. El sonido ayuda muchísimo porque matiza, da mil matices a cualquier frase. En un texto, los matices los tiene que poner el lector, de tal modo que el texto no sólo tiene que parecer natural, sino que además debe tener la capacidad de sugerencia suficiente para mover la memoria y la experiencia personal del lector, para que sea éste quien le ponga algo de sonido. En este sentido, escribir así es un reto, es difícil”. Más, si consideramos la diversidad de inflexiones que aquí se perciben.
La segunda cita que encabeza estas líneas se refiere a una historia que, con ánimo ejemplar, Fausto le cuenta a Ella para obligarla a analizar su conflicto. Tan oculta queda en esa historia –que acabará revelándose ser la del propio Fausto- la figura de la esposa, como borrado está en la exposición del problema de Ella el perfil del marido. Guelbenzu dispone simétricamente esta doble historia de parejas –rasgo, este de las simetrías, destacadísimo en la estructura de su anterior novela, El sentimiento-, no sin recurrir a ciertas dosis de suspense. Aunque el lector no siente un especial apremio por llegar a ese final, centrado su interés, como lo está, en cada uno de los hilos que van desatándose, en los lentos movimientos de la conciencia, en el trazado de una verdad que, igual que la luz, no siempre cae en el lugar agradable (según las palabras de Jünger citadas en la pág. 183). El interés radica en este doble proceso, al final del cual quedarán invertidas ambas posiciones iniciales: el encastillamiento de Fausto, su autolesiva defensa devienen catarsis; los miedos, la inseguridad, el vacío de Ella se truecan en conocimiento.
Alcanzado un estancamiento o atonía en la relación conyugal, desencantada con los escasos alicientes que, en el plano profesional, le ofrece la universidad española donde imparte clases de literatura inglesa, Ella se enfrenta a una crisis personal de la que depende su vida y acude a visitar a su antiguo maestro –con quien había tenido, en su juventud, una relación amorosa y cuya amistad y trato había seguido cultivando a través de la correspondencia epistolar- en la confianza de poder así poner un poco de orden o claridad, porque en tal dilema necesita la mirada del otro –“por eso vienes a verme, para ver” (p. 64), le dice Fausto-: someter o probar sus planes e intenciones contra la opinión, el análisis del pensador, convencida de que optar o elegir una cosa –la realización profesional frente a la adhesión familiar que recorta y condiciona aquélla- es apostar contra la otra. No me detengo a señalar cuál es “la vestimenta”, la anécdota que “afecta sólo circunstancialmente” (p. 49) al conflicto, cuyo meollo radica en la cesación del deseo. No es casual que, empantanada en tal conflicto, evoque el estado de aridez y vacío vivido tras la pérdida/muerte de su primer hijo, cuando “el dolor, la sequedad y la vaciedad me acompañaron en un grado de soledad tan extrema como no puedes imaginar, como no hay en el mundo más. Cuando te abandona tu alma todos los deseos desaparecen; la acción, la humedad, la fluidez, la luz... dejan de tener sentido. Todos los deseos menos uno: que el alma vuelva, que vuelva cuanto antes” (p. 100). Como tampoco es casual el ejemplo de Kant que le relata Fausto (pp. 226-7) y que abunda en el poder transformador del deseo, aun sin poder llegar al fondo último y concretar: ¿el deseo de qué?, se pregunta, incapaz de hallar respuesta. Entonces, reconocido ese estado de aridez o noluntad, el siguiente paso es cómo afrontar el vacío, cómo vivir en la inseguridad, cómo combatir el miedo, qué hacer cuando empieza el movimiento sísmico, dónde poner los pies.
Radicalmente moderno es el conflicto que novela Guelbenzu en Un peso en el mundo porque atañe a la identidad del ser, al buscarse a sí mismo en un mundo donde los valores han sufrido una dramática mutación. “Me busco yo” (p. 143), afirma Ella cuando el otro la aprieta las tuercas; “pretendo ser otra persona” (p. 150). Este conflicto de la identidad es el tema de las grandes novelas del siglo XX. Más acuciante aún por encarnarlo en una mujer por ser ésta, frente al varón, la que ha emprendido un camino irreversible para el cual no tiene referencias.
Aquí entroncamos de lleno con El sentimiento, donde dos mujeres pugnaban por romper con su situación inicial: Isabel McVee para salir al mundo, subir por cuenta propia y existir en él ocupando otra posición; Diana de la Riva para abandonar el pequeño círculo familiar y social que la aprisionaba y poder ser ella a solas. Así no nos sorprende ver reaparecer en esta nueva novela de Guelbenzu algún tema menor de la anterior. Pienso en concreto en un breve comentario de López Mansour –personaje cuya actitud es muy faustinana ya, aunque todavía sin la inflexión crepuscular de Fausto porque el tiempo aún no ha corrido tanto en el caso de aquél- en el que hablar de la confusión –otro tema que también está en Un peso en el mundo, sólo que referido a la felicidad- de utilidad y belleza, de cómo la gente confunde lo útil con lo bello. Algo que Fausto le reprocha a su discípula en la lectura que ella hace de la “Oda a una urna griega” de Keats –cuyo lema “La belleza es verdad y la verdad belleza” jalona el diálogo de ambos-: “Este mundo atraviesa un periodo ciertamente utilitarista. Si no hay fines, no hay vida, parece decirse. ¿Tu Keats te da sentido a la vida? ¡Bravo por ti! ¡Has hallado la utilidad de Keats! Pero cuando me contaste esa experiencia de lectura, me estabas hablando del placer en sí, no de la utilidad del placer. [...] ésa es ahora mi vida, el placer desnudo, el placer más irresponsable”, concluye.
Y está también otro tema clave de El sentimiento: la meditación sobre el Tiempo. “... el tiempo se preocupa de barrer todos los rincones” (p. 19), dice Fausto al poco de reencontrarse. Un Fausto que aún no ha entrado en la ancianidad y que, por tanto, puede aún cuestionarse el estar siendo o el haber estado siendo. Puede calibrar, meditar las consecuencias del peso del tiempo –esa “suma de años [que] existe con independencia de mí” (p. 56)-, medir ese “peso muerto” (el tiempo pasado) y ver/entender cuánto afecta a su situación (el presente). Su vida actual es un “pienso en mí; es decir, en lo que está” (p. 19). Y, por eso, afirmará poco después que deleitarse es detenerse: “Desde que abandoné la enseñanza de la Filosofía he dedicado buena parte de mi tiempo a entender los pequeños placeres que nos dan vida. Observa que he dicho entender y no conocer [...] apreciar, elegir, degustar y, después, acariciarlos con la memoria, esos placeres” (p. 59). Por su parte Ella confesará su miedo ante el paso del tiempo, la sensación de pérdida, la corrosiva experiencia del vacío al constatar lo poco que se conserva “en relación con lo mucho que has tenido o que ha pasado por tus manos” (p. 133). Es un tema que va jalonándose a lo largo de esta novela existencial –hay incluso alusiones al linaje sartriano de Fausto, el maestro experto en el conocimiento de lo humano-, y no sólo ceñido al pasado o al camino recorrido por los dos personajes, sino también extendiéndose sobre el presente. Son interesantísimos –y algunos de ellos provocarían discusiones- los juicios sobre distintas facetas del momento que estamos viviendo, desde la mencionada posición utilitarista hasta lo relativo a otros ritos y conductas.
Guelbenzu vuelve a entregarnos una novela que indaga en el “oficio de vivir”, una novela centrada en la existencia, que testimonia las actitudes ético-estéticas de las últimas generaciones y desenmascara sus relaciones afectivas y personales, según la definió Rafael Conte. Si para Guelbenzu, la función de la literatura es “representar una idea o un problema”, en Un peso en el mundo el autor traza una reflexión acerca de en qué consiste ser mejor; significativo es el desplazamiento de los términos en que se plantea ese conflicto: del plano competitivo que afecta al orbe profesional –Ella aspira a ser “la mejor” en el campo del romanticismo inglés, a “contar”, a ser alguien, a ocupar un lugar, a tener “un peso en el mundo”- al plano ético que afecta a la integridad del ser: “... ser mejor no para necesariamente alcanzar fama y honores gracias a mis estudios sobre el romanticismo inglés. Anoche estuve pensando que ser mejor es algo parecido a merecerse la felicidad [...] ser mejor es ser generoso. Si yo soy generosa, es decir, si actúo sin esperar otra contrapartida que sentirme bien yo misma, es cuando empiezo de verdad a valer [...] ser generosa contigo misma significa ante todo y sobre todo no ser egoísta.” (pp. 296 y 299).