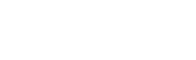El amor verdadero
2010 - JOSÉ-CARLOS MAINER / EL PAÍS
Intensa, sabia y conmovedora, Guelbenzu reflexiona en su nueva novela sobre la naturaleza del destino. Es también el retrato de una generación que vivió su juventud en los años sesenta
No está muriendo la novela -dice Fabio Bertoldino en El amor verdadero, el nuevo libro de José María Guelbenzu-, sino que "lo que está muriendo es el lector complejo. El lector de novelas". Esta alarma debe ser considerada como un aviso acerca de lo que exige el autor a sus fieles, pero también como una reafirmación personal de aquél en la superior potestad de los buenos relatos: en la necesidad del esfuerzo de estilo y de la ambición de pensamiento que deben caracterizar a una gran novela.
Narrar es explicar el mundo y esto no puede hacerse de cualquier modo. La imagen que engendra El amor verdadero y que se repite a lo largo de su curso tiene el sello de un buen plano cinematográfico: una esbelta sexagenaria, todavía hermosa, pasea descalza por una playa del norte. A Clara Zubia la observa su marido, Andrés Delcampo, y por allí andan también su hija, su yerno y sus nietas. Y, por supuesto, está también presente todo lo que la pareja originaria ha ido dejando atrás y que la narración va desarrollando. Para ellos empezó el mundo en 1945, cuando nacieron; conocieron el franquismo como realidad cotidiana y el antifranquismo como opción elegida, luego la transición que vivieron convulsamente y el gobierno largo socialista del que esperaron mucho. Fueron pasando de la inocencia y la vocación indecisa a los negocios, la desconfianza y la decepción, como hicieron sus mejores amigos. Les horrorizó la guerra de los Balcanes, acabó con muchas de sus esperanzas la existencia de un sujeto llamado Luis Roldán, vieron con fatalismo el regreso de la derecha al poder y con repugnancia invencible la mayoría absoluta de los comicios de 2000, cuatro años antes de que un 11 de marzo les pusiera el horror a la puerta de casa.
Pero esta no es una novela política sino una reflexión sobre la naturaleza del destino, como lo son, por lo demás, todas las novelas de Guelbenzu. Y el destino incluye, además de los acontecimientos de nuestro entorno, los actos (y las omisiones) que realizamos y la huella de unos signos misteriosos que orientan la vida de cada individuo. Vivir es un esfuerzo de autoconocimiento pero también de aceptación de los impulsos que son superiores a nosotros mismos. En su condición de narrador de novelas de misterio -que firma J. M. Guelbenzu, al modo anglosajón- el escritor ha demostrado que el asesinato se incardina en el designio de una vida con la misma naturalidad de cualquier otra decisión. Y sólo la verbalización sistemática de la realidad, el diálogo, ayuda a la juez Mariana de Marco a resolver unos casos en los que siempre está demasiado implicada. Los personajes de Guelbenzu peroran o conversan, se explican o se exploran; en todas sus novelas fue importante el diálogo pero, desde Un peso en el mundo (1999), se hizo avasallador.
El último relato del autor, Esta pared de hielo (2005), combinaba dos diálogos -el del difunto Julián con el barquero Caronte y el de su viuda, Inmaculada, con el diabólico Leonardo- en una insólita mezcla de humor corrosivo y profundidad moral. Esta nueva novela conserva intacto el primer ingrediente pero nos parece recorrida, de arriba abajo, por un espíritu más risueño y juguetón, aunque se hable de la muerte muy a menudo y de la nada más de una vez. Pero también se habla mucho de la felicidad y de la plenitud en esta narración que tiene mucho de rapsodia deliberada de otras ya escritas antes: la reiterada presencia de la luna como motivo incitante recuerda, sin duda, la compleja construcción de El río de la luna (1981) y entre los amigos de Andrés, se recuerda al paso al "sensible Chéspir" que viene de La noche en casa (1977). Guelbenzu siempre ha sido un admirador de las mujeres que crea -recordemos las memorables Isabel y Diana de El sentimiento (1995)-, pero Clara Zubia es la más cautivadora de sus seres de ficción: un poco bruja, lista y resuelta, abnegada pero independiente cuando le hace falta, tan inmune a la edad como a la rutina. Y Andrés -desordenado, vacilante, depresivo y enamorado- es su propiedad, el hombre de su vida, porque se lo ganó el hechizo de Cadavia, como, en cierto modo, lo han llegado a ser también, y ella lo sabe, los miembros de la pandilla masculina. "La vida demuestra que la experiencia personal es intransmisible", comienza por decirnos este libro; "el gran enigma ha acabado siendo la voluntad del amor de permanecer", concluye Andrés en la parte final, lo que quiere decir que algo se puede transmitir, si se está dispuesto a combatir por ello.
¿Será mentira que "todas las familias felices se parecen", como saben muy bien los lectores de Ana Karenina? El autor de tantas novelas sobre la inevitabilidad del destino ha escrito una sobre la ardua posibilidad de la felicidad y que, dentro de las rebajas que la realidad impone, concluye en un lieto fine. De esa pugna hablan también las numerosas citas poéticas que el autor ha querido que esmalten este libro y también nos la van contando, con un ritmo excelente, las voces alternadas de Andrés y Clara, y la voz de un narrador dominante que es arcaico, caprichoso y divertido y que al final se nos presenta como Asmodeo. El "lector complejo" de novelas sabe que esta figura demoniaca -de origen persa- viene del Libro de Tobías donde es encarnación de la lujuria, aunque también pudo ser el diablo domesticado que construyó el Templo para Salomón, y siempre es quien, después, inspiró el personaje del fisgón de El diablo cojuelo y prestó seudónimo a tantos cronistas de salones del siglo decimonono. A ninguno de esos "lectores complejos" defraudará esta novela intensa y personal, sabia y conmovedora, que confirma a Guelbenzu entre los primeros narradores de la sobresaliente promoción que, en España y Europa, se dio a conocer a finales de los setenta. Y que ahí sigue, para satisfacción de todos, escribiendo la novela de nuestro tiempo.