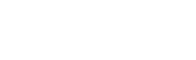El sentimiento
1995 - ANA RODRÍGUEZ FISCHER / LATERAL
Cuando llegan noticias de que está a punto de aparecer una nueva novela de José María Guelbenzu, conviene retener el dato y reservar para esa obra un tiempo que la lectura transformará. Frente a la comodidad que supone la repetición de una fórmula o receta -sobre todo si se ha probado ser de éxito-, Guelbenzu parece apostar por lo contrario : cambiar, ensayar, adentrarse en otros territorios y regresar de ellos con propuestas narrativas radicalmente distintas.
Así desde su primera novela hasta esta última. El mercurio (1968), Antifaz (1970), El pasajero de ultramar (1976), La noche en casa (1977), El río de la luna (1981), El esperado (1984), La mirada (1987), La tierra prometida (1991). No es una mera lista de títulos. Es una obra, entendida como totalidad, que avanza y en cierto modo culmina en El sentimiento (1995). Todo Guelbenzu está aquí, en esta novela que arrastra tantos ecos de otros libros suyos pero que a la vez resulta radicalmente nueva. Novedad sin estridencias, eso sí. Y la precisión no tiene nada que ver con las osadías lingüísticas y compositivas que el propio Guelbenzu practicó en El mercurio -muy necesarias entonces-, sino con otros hechos demasiado frecuentes en el mercado actual de la literatura española, tan repleto de libros falsamente “novedosos” y altamente insustanciosos. Novedad radical porque ésta atañe a la estructura y a la estrategia narrativa que practica el autor, bastante arriesgadas de no estar siendo manejadas por un escritor que hace tiempo se ha adueñado del métier.
El sentimiento arranca con una introducción que enfoca la infancia de las dos protagonistas : Isabel McVee y Diana de la Riva. La función que ese breve fragmento preliminar cumple en la novela no difiere demasiado de la que solían tener los prólogos en las piezas teatrales clásicas : presentar las claves necesarias que ayuden a entender el posterior desarrollo del conflicto. Sirve, además, para trazar los rasgos fundamentales de los personajes, no sólo por lo que vemos o se nos dice de ellos sino también por el modo o la forma. En una secuencia escénica de corte objetivista (que recuerda mucho el modo narrativo de La mirada) Isabel aparece contemplando el mundo desde la ventana, alejada aún de él pero ya de espaldas a su casa (madre, familia, pasado). Las cartas escritas a una amiga por la madre de Diana de la Riva durante un verano nos muestran a una adolescente traída, llevada y perdida en medio de un corro de voces confusas :
“Isabel mira por la ventana con la cara encuadrada por las palmas de las manos y los codos apoyados en el alféizar. Por encima del marco de madera pintada se alejan y estrechan hacia el fondo las hojas inmóviles de la parra. Entre las hojas cuelgan racimos de uvas verdes. Ni en la zona más protegida por el tupido emparrado se deja ver una sombra que sugiera frescor. El sol arde en las paredes encaladas y agosta las hojas que más clarean a la luz. Isabel pone los ojos bizcos y chupa la boca hacia adentro”. (p. 15)
“En cuanto a lo que dices de Diana, por supuesto que yo también la encuentro encantadora. Lo único que te comentaba es que no va a ser una belleza ; a nadie más que a mí me gustaría que lo fuera [...] La verdad es que es mona, va teniendo muy buena facha y aunque me parece un poco parada no le van a faltar pretendientes. De todas maneras ya sabes que a estas edades se cambia muy deprisa y lo mismo se nos convierte este verano en lo contrario. En fin, un poco más de coquetería y de aquí-estoy-yo le ayudaría mucho”. (p. 18)
El conflicto novelesco estalla cuando, ya adultas, cada una de estas dos mujeres quiere romper con esa situación inicial : Isabel para salir al mundo, subir por cuenta propia y existir en él ocupando otra posición ; Diana para abandonar su mundo (el pequeño círculo social y familiar en que vive encerrada) y poder ser ella a solas.
Narrar y mostrar ese movimiento o desplazamiento en toda su amplitud y complejidad constituye la esencia de esta novela, dividida en dos libros -separados entre sí por un interludio culminante, “La situación”- que se cierran con un breve final, donde de nuevo volvemos a la infancia de las protagonistas, mediante el mismo procedimiento empleado en la “introducción”, sólo que ahora se invierte el orden inicial.
Simétrica es la estructura de El sentimiento ; simétrico, el desarrollo de los distintos episodios ; y simétricas, las dos figuras protagonistas : Diana e Isabel como dos mujeres contrapuestas en cuanto se refiere a su perfil social o biografía civil; exactamente iguales en su proceso interior : la búsqueda de la identidad, el camino hacia el conocimiento.
Le confiesa Isabel a su amigo López-Mansur :
“-Así que soy la hija de un mal hombre y de una mujer llena de voluntad que al final no pudo con su amargura. Valiente destino : Me descargó todo el genio cuando me tenía que querer y se desmoronó cuando yo estaba intentando quererla un poco. Cosas de la vida, como solía decir ella en los buenos tiempos, cuando me llevaba como una vara. Así que así he salido, me parece que la mitad de mi padre y la mitad de mi madre y yo creo que por eso estoy que no me encuentro”. (p. 79)
Un proceso que se desencadena a partir de factores o causas diversas (la enfermedad, en Isabel ; el vacío y la soledad, en Diana) y que sigue direcciones opuestas, pero que converge en un final común : la muerte rondando. En este sentido es revelador el párrafo final del segundo libro, donde se aúnan y simultanean las dos voces que en la novela se habían dejado oír de forma paralela y alterna :
“me caigo redonda y la arena me gusta muchísimo pero dónde está el viento, beso la arena mojada, mmmm, me gusta tanto la oscuridad que cierro los ojos porque así tengo más y me gusta esta cama tan dura, qué suerte que me tocara una cama dura, así tendida, el viento mojado qué buena es la arena que corre en la cama dura, ahora que me acuerdo era : El ojo empieza a ver en la oscuridad... me acuerdo perfectamente. Duérmete. A lo peor mañana me muero de verdad.
Quiero en la playa.” (p. 446).
Guelbenzu construye su novela basándose en una serie de unidades narrativas o secuencias -abundan las escenas dialogadas, con esa inmediatez que tienen, y predomina la focalización interna que da pie al estilo indirecto libre- que no se disponen según un orden cronológico. Se engarzan unas con otras en una progresión temática que es ante todo de signo existencial.
Cada una de ellas funciona como unidad autónoma que desarrolla un instante o momento del vivir. Una arquitectura tal se sostiene a partir de un procedimiento básicamente metonímico y del sabio manejo de una tupida red de elementos significativos, como por ejemplo las relaciones subjetividad o estados anímicos y objetividad o espacios, sean éstos un cuarto, una casa o las calles de una ciudad :
“Abajo, en la calle, el inicio de la primavera se dejaba notar. Diana fue percatándose poco a poco, a medida que caminaba sin rumbo y se dejaba llevar por una agradable sensación de vagabundeo que iba incrementándose a medida que la gratuidad del paseo se resolvía en una sensación de placer ; pero aunque la sentía, ésa sólo le invadió como una revelación cuando, tras cruzar la calle principal y adentrarse por una de las bocacalles sin otro ánimo que el de seguir distrayéndose, descubrió la frutería. Era la frutería de siempre, sí, pero esta mañana, por arte de magia, desbordaba su propio umbral en una explosión de color. Tanto extendidas delante, ordenadas por cajas, ocupando una parte de la acera, como enmarcando la portada, toda clase de frutas y verduras, exóticas y nacionales, competían en una exhibición de sensualidad : Mangos, guayabas, dátiles, naranjas, plátanos, limas, cerezas, grosellas, calabazas, pomelos, aguacates, fresas silvestres. Kiwis, papayas... y también pimientos rojos y verdes, higos chumbos, alcauciles, brécol, berros, canónigos, achicoria, rábanos, jengibre, nabos, apios, berenjenas, vainas y verdolagas, ramitos de perejil, de tomillo, de orégano, ristras de guindillas, ajos, cebollitas francesas... Todos los frutos y hierbas apretaban sus colores unos contra otros y el conjunto se mostraba como un asombroso bodegón palpitante en mitad de la calle, atrayendo a los ojos con más fuerza que cualquiera de los otros escaparates que se amontonaban y sucedían con toda clase de reclamos de pronto empalidecidos. [...] Y pensó, mientras avanzaba, en la cantidad de lugares que constituían el marco de su propia vida a los cuales quizá había dejado de prestar atención o había abandonado sin percatarse de la cantidad de felicidad que contenían y de la que renunciaba a aprovecharse” (pp. 84, 85 y 88)
Porque el continuum temporal se dinamita desde el principio. Las elipsis, la fragmentación y segmentación en la narración de un mismo hecho, las retrospectivas, el “desorden” temporal, etc. que constituyen la única ley compositiva de esta novela se corresponden perfectamente con una obra absolutamente interior. Por eso, como piensa Diana, no importa no recordar “más que pedazos de cuento y ni siquiera el orden, sólo la idea, las sensaciones contundentes y la música de la que se impregnara, la música de su voz. Pero al mismo tiempo pensaba que quizá eso no tuviera mucha importancia, el orden, porque en realidad, cada escena, cada episodio del relato, en la suma de su recuerdo eran importantes y plenos tan sólo por sí mismos y en eso sí que se parecía un poco el cuento a la vida, después de todo.” (p. 419)
La vida, después de todo. Ese es el gran tema de esta novela : la angustia existencial, el tiempo. Un tiempo, el del vivir, que se recuerda y analiza, que retorna y huye, que se extiende mucho más allá de lo que permite el real espacio, que se opone al sueño pero que fracasa ante los sentidos, capaces de engañarlo, y ante el sentimiento, que puede llegar a detenerlo. Hay un gran tema en la novela : el del Tiempo. Tema demoledor, casi nihilista cuando la vida propia se contempla sólo como pasado, en sucesivos fundidos, o cuando esta conciencia del tiempo lo único que nos devuelve son los sueños que nunca llegaron a cumplirse :
“Y, en cierto modo, aquella ilusión permanecía en ella como permanecen los sueños que nunca llegan a cumplirse, en una vagarosa existencia por la que el tiempo no transcurre, siempre cargados de sensaciones, colores, imágenes, pero incapaces de penetrar en el tiempo y nacer, vivir y morir para fecundar la memoria.” (p. 255)
Pero también hay otro tema, no menos grande : la certeza de que la inteligencia (el conocimiento) se nutre de los sentimientos (p. 307), y no del dinero, ni del hambre. Por eso se habla aquí del odio, del miedo, de la inseguridad, de la ferocidad, del amor. De sentimientos, sensaciones y emociones que se van desgranando con ritmo acoplado al del ser. En esa morosidad propia del sentir (contemplar) radica la verdadera “liturgia de la duración y la continuidad.” (p. 334)
En El sentimiento Guelbenzu nos muestra una espléndida visión de la condición humana y del humano vivir (y hasta del sobrevivir : véase el caso de López-Mansur) a partir de dos personajes femeninos en cuya interioridad hurga y escarba sin concesiones ni paliativos pero con gran finura. A nadie debe sorprenderle, si se conocen las anteriores novelas del autor. No es habilidad que se improvisa al dictado de una moda. Es prodigio de la mirada.
Sí, “in a dark time the eye begins to see” : el ojo empieza a ver en la oscuridad, como se repite en la novela.
Y a pesar de los desastres o fracasos perdura ese final : “Quiero en la playa”. Que no es osadía lingüística. Es una rúbrica.